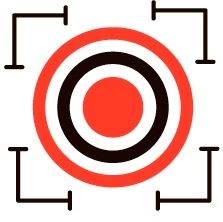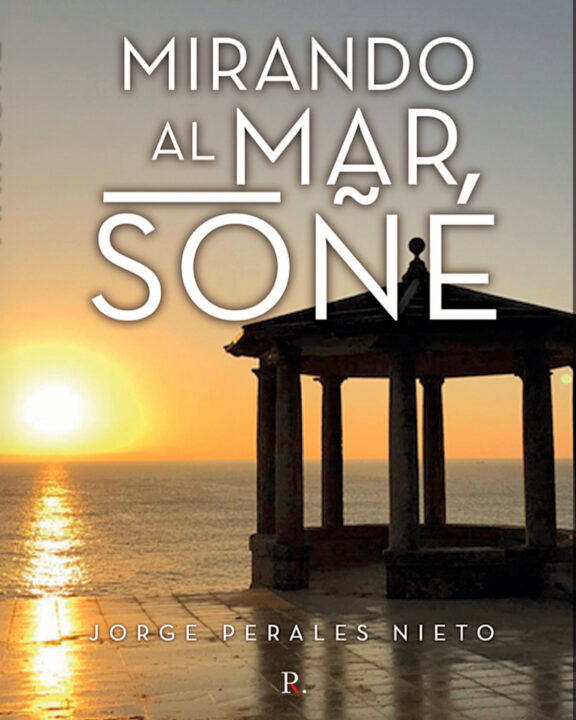Por Eulogio López
Seguimos con el delicado tema de otorgar la comunión a los divorciados y vueltos a casar. Pongamos un Juan Español cualquiera. El tío se casa por la Iglesia, es decir, se compromete para toda la vida con su susodicha. Pero su voto tenía poca fuerza y fecha de caducidad, así que se divorcia porque le importa un bledo su compromiso ante Dios. Tanto es así que nuestro hombre no se conforma con dejar a la una, sino que se lía con otra jai, por lo civil, claro, o por lo militar, es decir, por la fuerza de los hechos.
Eso sí, ahora exige comulgar. Pues bueno es él, como para que alguien le niegue algo. Esto es: le importa un bledo el matrimonio católico, le importan un bledo las normas de la Iglesia. Por tanto, ni de coña se creerá eso de que en la forma consagrada y en el cáliz, tras unas sencillas palabras de un sacerdote, a veces un tipo poco edificante, está nada menos que Dios, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¡Amos anda!, sería su primera reacción.
Sin embargo, todo sea por molestar, y porque a él nadie le impide hacer lo que le da la realísima gana, es decir, por pura soberbia, nuestro hombre exige comulgar. Pues bueno es él, como para negarle nada.
Y entones va algún clérigo que yo me sé y califica esta rendición ante el orgullo con la grandísima palabra misericordia. Y, naturalmente, quien le niegue al susodicho la comunión es un talibán cavernícola y, naturalmente, preconciliar.
Y así, caminamos hacia el sacrilegio canónico, es decir, al sacrilegio oficial. Pero, pasito a pasito, claro, porque si lo explicamos como acabo de hacer -es decir, como es- descubriríamos el tinglado de la antigua farsa. No, tenemos que disfrazarlo de misericordia. ¡Ah, la misericordia! Desde Faustina Kowalska y Karol Wojtyla hasta aquí, el vocablo misericordia comienza a estar tan prostituido como el de amor, el de libertad y otras malandanzas de la semántica.
El cardenal alemán Kasper ha pedido que en determinadas ocasiones, la misericordia exigiría dar acceso a la comunión a los divorciados y vueltos a casar o a emparejar. Con condiciones, que conste. A saber:
1.- Que el divorciado aspirante no haya tenido la culpa de su primera ruptura. Esto es muy bueno. No tienen más que hacer una encuesta entre matrimonios rotos y pedirle opinión a los ex cónyuges acerca de quién puso más. El resultado suele ser de un equilibrado 50% frente a otro 50%. Todos ellos piensan que todas ellas son culpables y viceversa.
2.- Que se trate del segundo matrimonio y haya generado obligaciones que deba atender. ¿Se refiere a nuevos hijos con la segunda naranja? Pues denles buen ejemplo de padres cristianos, de los que no se casan sólo para copular gratis: vivan como hermano y hermana. Lo que no vale es imponer la fuerza de los hechos consumados al Cuerpo Místico: me he divorciado, me he vuelto a juntar, tengo hijos con la segunda: ¿Va a ser usted tan cruel de pedirme que les abandone? No, príncipe, no voy a ser tan cruel: pero no le permito que usted comulgue. Primero regularice su situación, si tantas ganas tiene de comulgar. Ocúpese y preocúpese de la formación de la prole y sacrifíquese con la segunda mitad de su media naranja.
3.- Que tenga mucho interés en recibir sacramentos. Eso está muy bien. Al parecer, al dejar plantada a su primera esposa no tenía tantas ganas de acercarse al altar.
Si estas tesis se imponen vamos a conseguir el sacrilegio oficial, es decir, canónico. No lo digo yo, lo dijo un tal Pablo de Tarso cuando advirtió que quien toma indignamente el cuerpo de Cristo come y bebe su propia condenación. El mundo está invadido por sacrilegio. Por favor, no le demos al sacrilegio respaldo canónico.
Sobre todo cuando los profetas de ahora mismo -sí, los hay- señalan a algunos pastores como quienes van a terminar con la eucaristía, que se verá recluida a las iglesias domésticas.
Un panorama poco halagüeño pero un peligro muy real, además del principio del fin.
Hispanidad