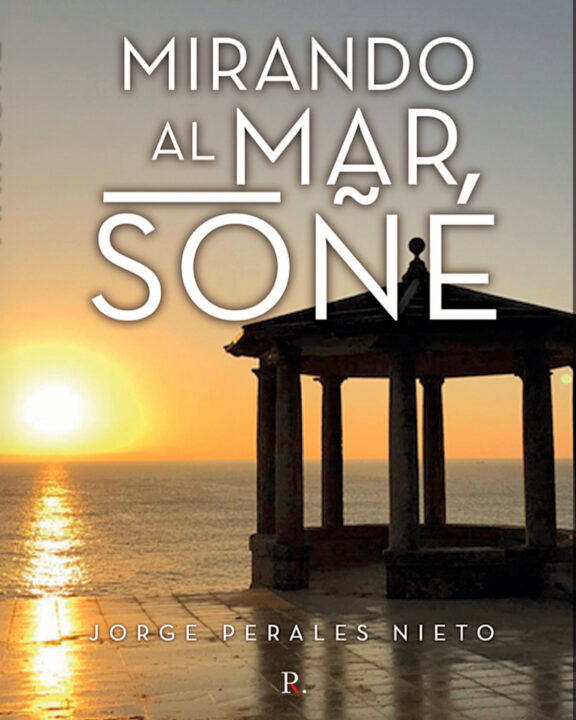Por Roberto Esteban Duque
La deconstrucción del êthos de la cultura se ha convertido en la principal batalla política.
Se esperaba al cardenal-arzobispo Rouco Varela. Y lo encontraron, pero no parece que vaya a marcharse, como quieren muchos, por la puerta de atrás. El periodista Miguel Ángel Aguilar, turbado por las palabras de Montesquieu cuando afirmó que “es una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, envió una misiva con gesto profético al cardenal Rouco en forma de telegrama cinco días antes del funeral de Estado por Adolfo Suárez, donde después de calificarle como “arzobispo residual” le exigió su ausencia en el funeral, o cuando menos ahorrarnos su homilía: “Guarde silencio. Sus palabras nunca han sido las de la Iglesia de la concordia, sino las del enfrentamiento”, espetó el periodista.
El cardenal parecía hacer bueno el oráculo del periodista y también vigentes las oscuras palabras de Milton Friedman cuando dijo que en las cuestiones relativas a los valores “en último término los hombres sólo pueden luchar”. Era el turno de Rouco, quien refiriéndose a Suárez afirmó que “quería superar para siempre la Guerra Civil: los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar”. Y las expectativas se vieron colmadas; al cabo, lo que combatimos en los demás es algo difícil de soportar en nosotros mismos.
La reacción furibunda de una sacralizada izquierda política, directamente proporcional al desprecio que siente por la tradición cristiana, incapaz de tolerar una cultura influenciada por la religión, no se hizo esperar, juzgando las palabras de Rouco como “indignantes”, “fuera de lugar”, evocadoras de “fantasmas”, o como una homilía “absolutamente impresentable”, según la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Incluso un diputado comunista ha tenido la lindeza de llamar “fascista” al arzobispo, destacando que “parece sacado de Atapuerca”. Asimismo, el interés por alejar a la opinión pública de la verdad (si no hay drama no hay noticia) ha contribuido a que los medios de comunicación, distorsionando la información con la insidiosa selección de una frase, estimulen la reprobación del cardenal, objetivo y miseria habitual de gran parte de la clase política de este país, fustigadora de cuantos emiten ideas capaces de alterar sus proyectos y sus intereses partidistas.
La costumbre de juzgar las cosas por lo que las diferencia de lo que fueron ayer no parece un esfuerzo banal. De la presencia del pasado en el presente dependen todas las actuaciones que conducen al conocimiento. Para el hombre de cultura el pasado es materialmente relevante: sólo el bárbaro ve lo inmediato. Sólo quienes son capaces de recordar pueden albergar cierto sentido de pertenencia compartida por todos. Era Nietzsche el que afirmaba que el hombre superior es el ser “de la más larga memoria”. Lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer los mismos siempre. El pasado tiene razón. Si no se da al pasado la razón, volverá a reclamarla. El que se olvida del pasado, dirá Santayana, está condenado a repetirlo.
Aquí es donde hay que situar la homilía de Rouco en el funeral de Estado por el eterno descanso de Adolfo Suárez. En la conferencia pronunciada en el año 2010 “El reto y el desafío de la nueva evangelización”, el cardenal-arzobispo de Madrid decía que el desafío de la nueva evangelización en España deberá contar con lo que Julián Marías denominaba “la desafección de España”, el desconocimiento deliberado de nuestra historia, espiritual y culturalmente conducida e inspirada por la profesión de fe católica. En esta ocasión, afirmará que somos responsables de que una gran tradición espiritual, que ha configurado la historia del alma de España, renazca, y que la “eterna novedad de Cristo vuelva a florecer en España”. Traer a la memoria la fuerza del amor cristiano posibilita la comprensión de una vida de servicio a España, de “rectitud y fortaleza”, de búsqueda activa de reconciliación.
El acento está puesto en la reconciliación, no en la contienda civil. Suárez buscó la reconciliación con el fin de superar la Guerra Civil, con el firme propósito de anular la ira retributiva en que algunos todavía viven insatisfechos. Bastaba, sin embargo, con invertir los términos, maximizar el conflicto civil, para hacer dominante la separación y no la invitación a buscar el camino del entendimiento y de la paz.
El hombre quiere liberarse de la epistéme cristiana, un patrimonio espiritual y religioso patente en la vida de los pueblos, una tradición, una historia y unos valores que son los nuestros. Este es el mal que asume una determinada clase política y frente al que advierte el cardenal Rouco (como comprobará quien haya tenido la enojosa molestia de leer la homilía en su integridad), apelando a la necesidad de la influencia de la religión en el ámbito prepolítico, en el ámbito social y cultural, en lo que Tocqueville llama “costumbres”, en la configuración de la familia, donde Suárez encontró “los auténticos y fundamentales valores para edificar la esperanza”, en la aceptación sobrenatural de su propio sufrimiento, como elementos elogiables de quien fuera presidente del Gobierno de España.
La deconstrucción del êthos de la cultura se ha convertido en la principal batalla política. Todo aquello que constituya una oposición significa una intolerable actitud conservadora. Es la retórica de la izquierda predominante en la cultura, dominada por el odio y el resentimiento que incapacitan para la construcción de una sociedad justa y que sólo encuentra resistencia en el pensamiento fuerte y riguroso de la Iglesia. No soporta la clase política lo que pueda decir la Iglesia sobre el hombre, cuando la vida misma se ha convertido en objeto de la política. Arrogarse la verdad sobre la naturaleza humana y los derechos se ha convertido en patrimonio del poder político, que aparece como depositario único de la moralidad y fuente de la verdad.
No es posible una comprensión secularista de la democracia y del Estado de derecho. No es posible enmudecer a la Iglesia y solicitar su retirada del foro político, arrinconarla y no permitir su participación en la constitución de la razón pública. No es posible la simulada discreción de lo políticamente correcto en el anuncio de la fe, ni fijar los límites de la religión en un ejercicio intolerable de voluntad de poder contra la misma libertad de expresión. Si la Iglesia se apunta al pragmatismo que determinados sectores ideológicos parecen exigirle y consiente en quedar silenciada del ámbito público no sólo habría renunciado paradójicamente al anuncio de la fe, sino que dejaría de representar el núcleo central y el servicio de toda cultura auténtica, que no es otro que exponer la presencia de lo divino en la sociedad.
Artículo ofrecido por La Gaceta