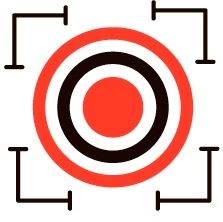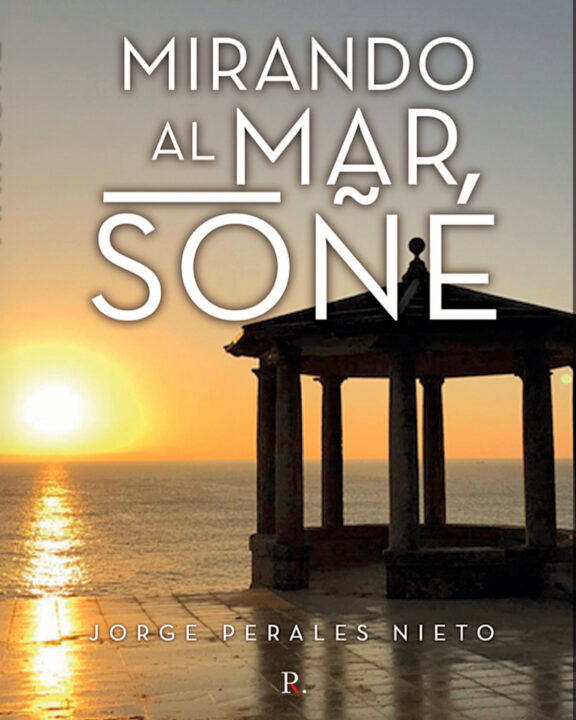Por Manuel Parra Celaya para elmunicipio.es
I. Pocas son las experiencias que puedo aducir como méritos para escribir sobre la Hispanidad. No he tenido la oportunidad -y bien que lo siento- de viajar a tierras americanas, o asiáticas o africanas, que puedan considerarse incluidas en ese concepto. Mis conocimientos y afección tienen, exclusivamente, origen intelectual y literario, acaso por mi profesión de profesor de Lengua española y Literatura; quizás por efecto de aquel boom de los 60, hubo un momento en que devoré materialmente cuanta novela y poesía hispanoamericana caía en mis manos; aprecié bastante y desdeñé alguna. En un proceso selectivo rigurosamente personal.
Con todo –y lo digo con la mayor seriedad- recuerdo que mi valoración de lo hispano fue previa a toda la literatura mencionada y a la lectura del libro de don Ramiro de Maeztu: en mi niñez fui un apasionado de aquel personaje del malogrado José Mallorquí Figuerola, “El Coyote”, y, a través de las aventuras apasionantes del ficticio don César de Echagüe, iba recibiendo el mensaje de los valores hispanos en una California recién conquistada por el mundo yanqui. Y menos mal que disponía de esas lecturas alternativas, porque en las aulas escolares poco se transmitía del valor de la Hispanidad aparte de una lección rutinaria sobre el descubrimiento de América y la Conquista, ¡y eso que estábamos en pleno Franquismo! Algo más pude apreciar y aprender sobre la Hispanidad en el ámbito de lo que hoy se denomina Educación No Formal, en concreto y llamando a las cosas por su nombre, como afiliado a la Organización Juvenil Española del Frente de Juventudes.
Tomando como referencia las consignas y charlas de aquellos campamentos y hogares, me lancé en solitario a la aventura, en la medida de mis posibilidades, de conocer aquel mundo lejano y, a la vez, próximo que hablaba y rezaba en mi idioma y que tenía las mismas virtudes y defectos que nosotros los españoles, en gran parte porque nosotros les habíamos transmitido ambas. Mi idealismo juvenil, algo más tarde, me llevó también a interesarme por aquellas experiencias que entendía como genuinamente revolucionarias y próximas a mis deseos de una sociedad más justa; así, me encontré con el Justicialismo argentino, el intento peruano de Alvarado e, incluso, me asomé al Patria o Muerte de Fidel, si bien me separaba en este último caso el abismo abierto por su marxismo confeso.
Hasta aquí, con total sinceridad y llaneza, mi vivencia personal del mundo hispánico exterior, experiencia capaz de desencantar al lector de estas líneas a las primeras de cambio. Pero esa exterioridad ha pasado a la historia, con la mundialización y el confuso, abigarrado y contradictorio mundo de la inmigración. La Hispanidad ya no está allende el Océano: la tenemos entre nosotros, en nuestras calles y plazas.
II. Convendría matizar dos sentidos del término Hispanidad antes de continuar: como valor y como realidad política. El segundo es más bien decepcionante, o por lo menos eso puede desprenderse del estudio de la historia y de las noticias que nos llegan a través de los medios de difusión. Pero no es menos cierto que igualmente es decepcionante el panorama que ha presentado y presentan España y Europa si nos dejamos llevar por la evidencia del pasado o por esas noticias. Pero algunos afirmaron que el amor se justifica mejor porque algo no nos gusta y, queremos hacerlo mejor; en poesía, fue Pedro Salinas y, en política, José Antonio Primo de Rivera. Y aquí pasamos de la historia o de la política a los terrenos de la metahistoria o de la metapolítica; o, si se quiere, de lo puramente físico a lo metafísico, en busca del orteguiano formidable apetito de todas las perfecciones.
De todas formas, sin dejar de persistir en el intento colectivo –por lo menos en el ámbito de lo personal y pedagógico- , nos tenemos que limitar a aludir a la Hispanidad como valor. Mucho se ha hablado y escrito sobre ello, por lo que es casi imposible no caer en la repetición o en el tópico. En consecuencia, quiero referirme a los aspectos de esta cuestión a los que aludía en el apartado anterior, es decir, lo que he llamado la Hispanidad entre nosotros, con lo que estoy uniendo conscientemente esa metafísica o metahistoria a la intrahistoria unamuniana.
A simple vista, tampoco es para echar las campanas al vuelo. He tenido alguna experiencia con alumnos de procedencia hispana y, aunque de todo ha habido como cajón de sastre, no tengo más remedio que reconocer que han predominado los aspectos negativos; no ha sido un caso aislado el del alumno que, al explicar de qué se trataba el concepto de Hispanidad, me interpelaba: “Eso no existe; los españoles vinieron a violar a las indias y a robarnos el oro” ( a lo que yo invariablemente respondía en broma, atendiendo al carácter mestizo del chico: “Serían tus antepasados, porque los míos se quedaron en España”.
Anécdotas positivas o negativas aparte, ese mundo hispánico está ahora entre nosotros: lo vemos en sus humildes y sacrificados empleos, que a lo mejor rechazan los españoles o, en otros casos, responden a contratos bajo mano en condiciones leoninas; nos lo encontramos en el metro, cuando ellos regresan, manchados de cal o de pintura, o a primera hora de la mañana, cuando acuden a la labor de cuidadores de personas mayores…
Los apellidos son los nuestros: López, García, Rodríguez… ¿Sus nombres? Ahí le duele: decía una vez Alfredo Amestoy que algunos se empeñan en ser mejor yanquis de segunda categoría, en lugar de responder a su estirpe hispana. Nuestra falta de caridad hacia el prójimo –que no el racismo o la xenofobia, por mucho que se empeñen políticos y periodistas- ha atesorado una serie de despectivos hacia ellos: sudaca, panchito, machupichu… Creo que esta falta de caridad también es aplicable a ellos mismos, al autodenominarse como latinos, cuando todos sabemos que eso de Latinoamérica fue un recurso propagandístico de los franceses de Napoleón III para justificar su aventura imperialista en el México de 1861; lástima que la propia Iglesia Católica haya caído en esa tontería…
Muchos inmigrantes proceden del mestizaje creado por España y que, a mi parecer, constituye uno de nuestros mayores timbres de gloria, sin necesidad de entrar en odiosas comparaciones con respecto a los rasgos colonizadores de los anglosajones. Asisto a Eucaristías oficiadas por sacerdotes hispanos -que no latinos-; muchas parroquias siguen existiendo al ser servidas por ellos; me consta la evidencia del número de religiosos, de religiosas y de novicios que nutren los despoblados seminarios y monasterios españoles; hasta hace poco, veía sus rostros en nuestras exiguas Fuerzas Armadas y, cuando leía en los periódicos el nombre, apellidos y origen de nuestros caídos en las llamadas hipócritamente misiones de paz, me sentía emocionado y orgulloso de quienes habían sido capaces de morir bajo la bandera española aunque hubieran nacido a muchas leguas de distancia…
III. Si los españoles fuimos, hace siglos, los promotores de una empresa mestiza, y de ella surgieron sacerdotes y santos, soldados y estadistas, pensadores y escritores… y también pícaros, al estilo de nuestros lazarillos y guzmanes, quizás ha llegado el momento de que, por iniciativa de inmigrantes y nacionales, se produzca un segundo mestizaje, que podría ser tan fructífero como el primero.
No entro ahora en consideraciones sobre nuestro negativo crecimiento demográfico, pero, a lo mejor, ahí está una posible salida en este punto. Me interesa más ahora referirme a otro tipo de crisis, relacionada con la anterior: la de valores, esa que está sufriendo no solamente España sino todo el mundo occidental, y cuyo fundamento está –como en casi todo, en lo religioso. Si Europa se ha convertido en tierra de misión, necesitada de una nueva evangelización; si las ideologías sectarias campan sin apenas reacción en las poblaciones adormecidas; si el genocidio del aborto se impone con toda naturalidad; si se prescinde de los valores eternos e intangibles del ser humano, quizás esa nueva evangelización venga de la mano del mundo hispano ajeno a nuestras fronteras.
Dos riesgos evidentes: el primero es el contagio de ese mundo inmigrante por nuestra evidente degeneración moral, espiritual, religiosa, deslumbrados, especialmente los más desfavorecidos o los de menor nivel cultural, por el consumismo y el materialismo del sistema capitalista; la segunda es la más que posible acción de los partidos e ideologías antihispánicas por atraerse el voto fácil del hispano: por un lado, la demagogia basada en la injusticia real y en la desesperación de los destinatarios; por otro, el cuestionamiento de la propia existencia de España; así, no es extraño ver en mi Cataluña banderas esteladas colgando de los balcones de las casas donde viven familias hispanoamericanas o donde se arraciman los trabajadores mal pagados.
La Hispanidad -junto a la unidad de Europa- siguen figurando entre mis más queridos futuribles (¿o debería decir utopías?). No sé si el segundo mestizaje se llevará a la práctica en los términos positivos que he expuesto en estas líneas. De momento, para no olvidarme de mis sueños, sigo teniendo en mi despacho, junto a las banderas rojigualda y rojinegra, la bandera blanca con las tres cruces rojas de las carabelas y el sol inca, símbolo de esa Hispanidad que hoy permanece solo como posibilidad y como deseo.
MANUEL PARRA CELAYA