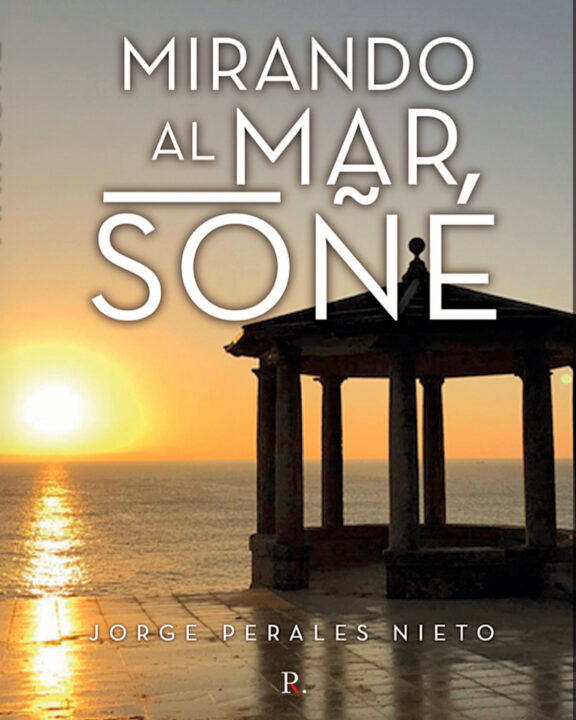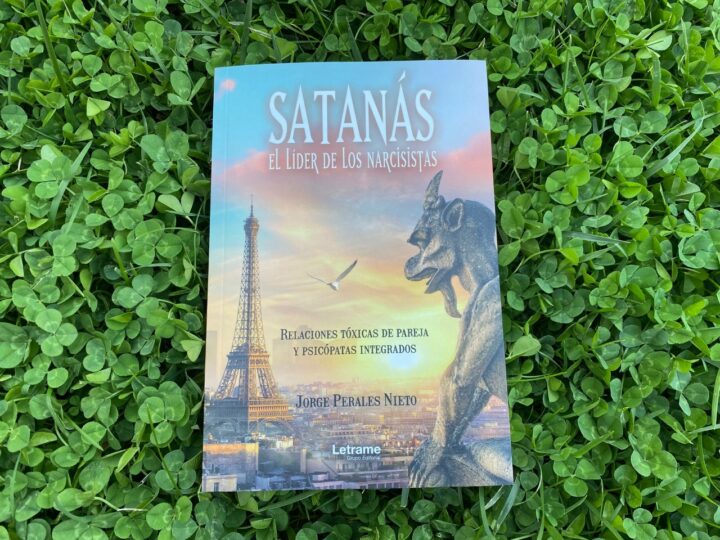El cardenal Richelieu, enemigo eterno de la Monarquía Hispánica, escribió en sus memorias que la expulsión de los moriscos de España constituía «el acto más bárbaro de la historia del hombre». Lo cual no es poco, dado que al cardenal, como a la mayoría de los líderes europeos de su época, no se le podía acusar precisamente de defensor de musulmanes ni de hombre fácilmente impresionable. Así, la decisión de Felipe III de expulsar a más de 300.000 moriscos –los convertidos de moros a la Fe Católica– fue tan salvaje como para retumbar los cimientos de la profunda Islamofobia que reinaba en Europa. Sus consecuencias económicas y demográficas también fueron desoladoras.
ABC / La palabra morisco hacía referencia a los musulmanes bautizados tras la conquista de Granada por parte de los Reyes Católicos. Ya fuera una conversión voluntaria u obligatoria, todos los habitantes de procedencia islámica fueron designados de esta manera. Tras un proceso para convertir a la población por medios pacíficos, una visita de los Reyes a Granada en 1499 hizo saltar las alarmas en la corte: el aire musulmán seguía impregnando la ciudad, tanto en sus vestidos como en sus costumbres. Es por esta razón que el Cardenal Cisneros tomó las riendas de la situación para lo que empleó toda clase de métodos, más intrusivos de lo que le habían autorizado los monarcas. No en vano, el clérigo cumplió con su objetivo puesto que fueron miles los musulmanes que recibieron el agua del bautismo, ya fuera de forma sincera o para seguir practicando el Islam en secreto, convirtiéndose en católicos romanos.
Durante el reinado de Carlos V, los moriscos se encargaron a través de donativos de que la conversión forzosa quedara aplazada por varias décadas. La Corona adoptó una posición flexible con ellos y les permitió que conservaran sus usos y costumbres. Sin embargo, Felipe II se propuso eliminar definitivamente los resquicios musulmanes de «la diócesis menos cristiana de toda la Cristiandad» –como la había definido el Papa– y espantar la posibilidad de que los moriscos ayudaran a los turcos a realizar un ataque directamente en suelo patrio. Las amenazas desde Madrid prendieron el levantamiento armado el día de Navidad de 1568, que se extendió por las escarpadas montañas granadinas.
Felipe II señala el camino a su hijo
Además de pródiga en episodios de extrema violencia, la Rebelión de las Alpujarras tuvo una duración, dos años, mucho mayor de la prevista por el monarca. El motivo estuvo en la descoordinación entre los marqueses de Vélez y de Mondéjar, así como en la escasa calidad de las tropas que residían en la península —las unidades de élite estaban en Flandes—. Precisamente para remediar estas carencias, don Juan de Austria, junto a Luis de Requesens, fueron puestos al mando de soldados llegados de Italia.
«No sé si se puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir a tanta gente»
Aunque la lucha fue complicada y Juan de Austria –cuya actuación tuvo mucho que ver en que fuera designado almirante general de la Santa Alianza en Lepanto–, la victoria cristiana llegó en 1571 y trajo consigo una deportación general de los 80.000 moriscos granadinos hacia otros lugares de la Corona de Castilla, especialmente hacía Andalucía Occidental y las dos Castillas. La estampa de miles de niños, mujeres y hombres –muchos de los cuales no habían participado en la guerra– cargando desesperadamente con sus pertenencias provocó la compasión del hermano del Rey, Juan de Austria, que llegó a afirmar: «No sé si se puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir a tanto número de gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños, tan cargados de impedimentos y embarazos».
La deportación general dispersó aún más la población morisca por España, donde ya se encontraban establecidos muchos núcleos que habían migrado previamente. Según varios análisis del ADN de la población actual de España, hay ausencia casi total de cromosomas típicamente africanos en Andalucía Oriental, pero una fuerte presencia de estos elementos (hasta 20%) en Galicia, León y Extremadura. Pero dispersar los moriscos no iba a acabar con los problemas sociales y religiosos que su presencia generaba a ojos de los monarcas. Muchos consejeros instaron a Felipe II a expulsarlos de todos los rincones de la península, pero los riesgos de causar una nueva insurrección armada hicieron desistir al Rey, que dejó que fuera su hijo quien llevara a cabo cuarenta años después algo que la corte madrileña veía inevitable.
Una decisión basada en el miedo
En materia internacional, el reinado de Felipe III es recordado por los procesos de paz que cerró con Inglaterra, Francia y Holanda, lo cual dio aire al exhausto Imperio español. De fronteras para dentro, la expulsión general de los moriscos fue su medida más célebre. A poco tiempo de acceder al trono en 1598, el Rey realizó un viaje a Valencia acompañado de su valido Francisco Gómez de Sandoval, el Duque de Lerma, defensor de mantener la situación como estaba, donde pudo observar de primera mano que la abundante población morisca de esta región funcionaba como un núcleo aislado.
Los moriscos contactaron con el Rey de Francia para llevar a cabo una sublevación.
La oposición de Lerma, que mantenía sustanciosos negocios con comerciantes moriscos, terminó cuando el Rey prometió compensaciones económicas para los nobles que pudieran verse afectados por una eventual deportación masiva. Así, el duque pasó rápidamente de ser el máximo defensor de esta minoría social, a ser el impulsor del plan de expulsión.
Entre las múltiples razones que barajan los historiadores para que Felipe III diera luz verde a lo que su padre no se había atrevido a hacer 40 años antes, destaca la creciente amenaza para la seguridad interna que suponían los moriscos. El espectacular aumento demográfico de esta población, que en general seguía practicando el Islam en secreto, amenazaba con facilitar futuras invasiones extranjeras. Según los informes que manejaba la Corona, los moriscos de la región aragonesas habían contactado con el Rey de Francia, Enrique IV, para llevar a cabo una sublevación general con apoyo de barcos franceses. Aunque el plan podía no ser cierto, la posibilidad estaba ahí como lo había estado cuando Felipe II sospechó que los moriscos conspiraban con el Imperio Otomano para invadir España.
Curiosamente, aunque se alzaron algunas voces críticas por la Europa cristiana, la expulsión también obedecía al intento de acabar la idea que corría por Europa sobre la discutible cristiandad de España a causa de la permanencia de los moriscos. Igual que ocurrió con la expulsión de los judíos de 1492, la Monarquía Hispánica buscaba con estas medidas sacudirse la fama de país de conversos y de herencia musulmana.
Dentro del plano personal, la Reina Margarita de Austria sentía aversión religiosa contra los moriscos y no resulta complicado imaginar que su opinión pudo influir poderosamente en Felipe III. A su vez, el Duque de Lerma creyó que capitanear la propuesta podría mejorar su mala relación con la reina, la cual terminó una década después por costarle el puesto, y la apoyó con firmeza. Tras un año de preparación, los primeros moriscos expulsados fueron los del Reino de Valencia (el decreto se hizo público el 22 de septiembe de 1609), a los que siguieron los de Andalucía (10 de enero de 1610), Extremadura y las dos Castillas (10 de julio de 1610), en la Corona de Castilla, y los de la Corona de Aragón (29 de mayo de 1610).
Consecuencias catastróficas para Aragón
La expulsión de los cerca de 300.000 moriscos que habitaban en la Península Ibérica aumentó inicialmente la popularidad del Duque de Lerma, puesto que la crisis económica que empezaba a consumir el Imperio español había convertido a los moriscos, como antes a los judíos, en la habitual cabeza de turco de todos los problemas sociales. Sobre todo porque mantenían sus costumbres musulmanas intactas, hasta el punto de que muchos ni siquiera hablaban el castellano.
En el momento de la expulsión un 33% de los habitantes de Valencia eran moriscos.
No obstante, desde la perpectiva económica se trató de un duro golpe para muchas regiones españolas. La expulsión de un 4% de la población perteneciente a la masa trabajadora, pues no constituían nobles, hidalgos, ni soldados, supuso una merma en la recaudación de impuestos, y para las zonas más afectadas (se estima que en el momento de la expulsión un 33% de los habitantes del Reino de Valencia eran moriscos) tuvo unos efectos despobladores que duraron décadas y causaron un vacío importante en el artesanado, producción de telas, comercio y trabajadores del campo. Si bien los perjuicios económicos en Castilla no fueron evidentes a corto plazo, la despoblación agravó la crisis demográfica de este reino que se mostraba incapaz de generar la población requerida para explotar el Nuevo Mundo y para integrar los ejércitos de los Habsburgo, donde los castellanos conformaban su élite militar.
Los moriscos, por otra parte, no se disolvieron en el mar y aquellos que sobrevivieron a los episodios de violencia que acompañaron su expulsión terminaron dispersados por el norte de África, en Turquía, y otros países musulmanes. Muchos campesinos moriscos se vieron obligados, entonces, a convertirse en piratas berberiscos que usaron sus conocimientos de las costas mediterráneas para perpetrar durante más de un siglo ataques contra España.