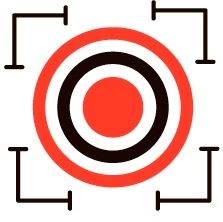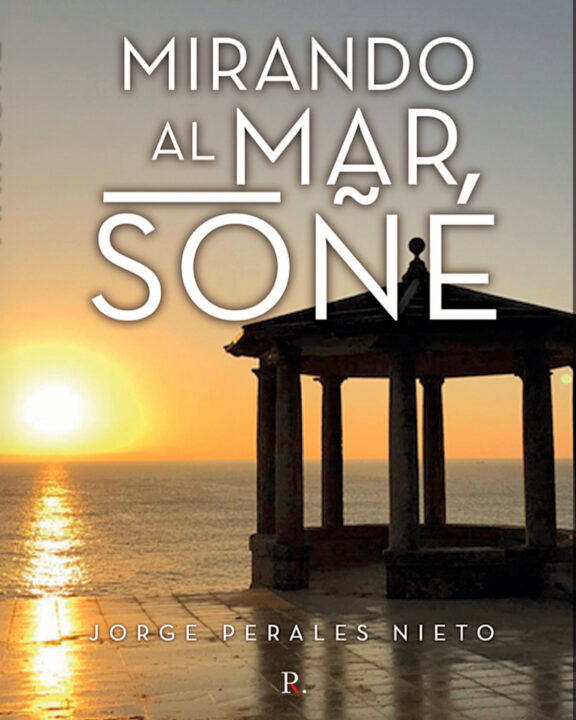Por Josele Sánchez
Recuerdo haber sido un perdedor desde que tengo uso de razón; por lo visto, comencé perdiendo a los pocos días de nacer, cuando fui bautizado y, según afirma la Sagrada Biblia, perdí, quisiera o no, el pecado original. A partir de entonces recuerdo haber perdido en todo y de manera sucesiva, a lo largo de mis cincuenta y dos años.
Puede que mi condición de perdedor sea algo genético: mi bisabuelo, el Tío Casporra (del que nunca se hablaba en la familia), dicen que tenía el mejor caballo de Buñol y lo perdió jugando a las cartas. Esto de perder es algo que me viene de herencia; en mi linaje está escrita la derrota. Desciendo de una vieja dinastía de vencidos de la que, por desgracia, no creo ser el último eslabón. Mis abuelos paternos perdieron la República y perdieron la guerra. Mis abuelos maternos ganaron la guerra pero perdieron la paz y perdieron la revolución que soñaban.
Yo, como digno heredero de esta casta, con tan sólo cinco añitos, me perdí en Valencia y tuvo que llevarme la policía a casa. Después perdí las anginas, perdí la virginidad, perdí el prepucio, perdí mi primer amor y perdieron su sentido mis primeros versos.
En esa pasión irracional que se llama fútbol, podía haber sido del Madrid, o del Barça, pero tuve que ser del Valencia Club de Fútbol, un equipo de perdedores. Perdí la máxima categoría y viví el infierno de la segunda división. Después la historia quiso ser justa y llevó al Valencias hasta el olimpo: dos finales consecutivas de la Champios League que, también perdí, en París y Milán contra el Madrid y el Bayern de Munich. Después perdimos la propiedad del Equipo a manos de un multimillonario de Singapur y por perder, acabé perdiendo hasta la afición por el fútbol.
Perdí varias mujeres a lo largo de mi vida y también perdí algunos amigos, sobre todo, cuando pintaban bastos.
Llegó la crisis: perdí mi trabajo, mi salud y mi casa.
Perdí la ilusión, perdí la dentadura, perdí la esperanza, perdí la vista, perdí el respeto por mí mismo, perdí el oído y perdí las ganas de vivir.
Perdí la fe en Dios que, por ventura, acabé recobrando.
Perdí mis sueños, perdí mi ambición, perdí mi reputación y perdí las ganas de seguir luchando. Perdí mi voz, perdí mi pellejo, perdí los testículos, perdí mi llanto y perdí hasta la capacidad de seguir llorando.
Ya me quedan pocas cosas que perder. Acaso la dignidad, la memoria y el amor de los más cercanos: el amor de una mujer también perdedora, el amor de mis hermanos -igual de perdedores por razón de consanguinidad- y el amor de mi hija que, para su desgracia, arrastrará también esta atávica alianza con la derrota.
Voy a terminar este artículo pues creo estar perdiendo el tiempo y perdiendo también la oportunidad de escribir sobre cuestiones relevantes.
Al final no es tan malo ser un perdedor. Es cuestión de saberlo, de aceptarlo y de ser capaz de sobrellevarlo.
Artículo de Josele Sánchez publicado en el diario La Tribuna del País Vasco.