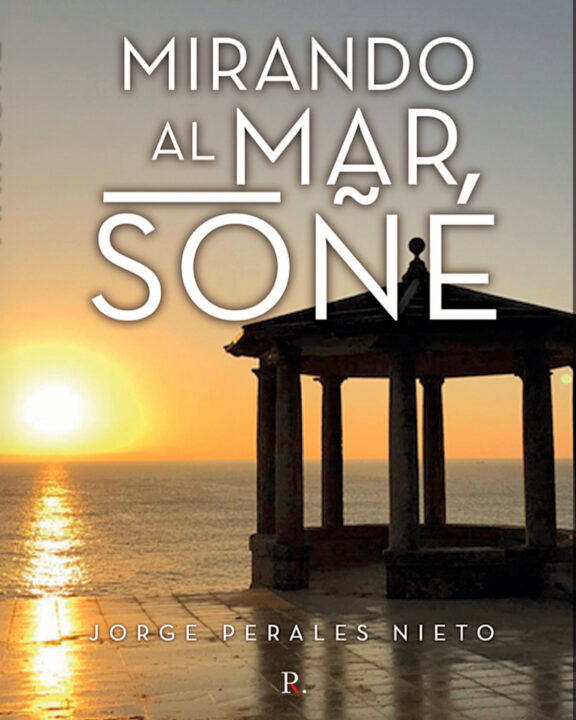Lo hemos visto mil veces en las películas. Un mafioso prueba, con la punta de la lengua, un poco de cocaína del cargamento que está a punto de comprar. «Muy pura», sentencia con sonrisa burlona. Idéntica alabanza repiten sus clientes al aspirarla por la nariz. «Muy pura», y se relamen con gula. Pregunto al dueño de un laboratorio de base de coca y a sus dos jornaleros si en alguna ocasión la han consumido. Me miran perplejos, pasean los ojos por el rudimentario recinto donde trabajan y con una mueca de repugnancia responden casi al unísono: «Nunca; nosotros sabemos cómo es la vaina».
El Mundo / Me permiten acompañarlos la semana que tardan en transformar 264 arrobas de hojas de coca, verdes, blandas y frescas, en 7.292 kilos de una sustancia con textura de lascas blancas. «La droga es lo más malo que hay, acaba con las familias», alega el propietario del laboratorio, situado en la zona rural del corregimiento Sinaí, municipio de Argelia, al sur del Cauca. «Puede tomar fotos y grabar para que la gente conozca cómo es que se prepara esta vaina». Pero nada de rostros que los identifique, ni nombres. Le llamo Daniel. Antes de empezar, hay que apuntar algo obvio: la base es sólo la fase inicial. Daniel la venderá a un comprador, que, a su vez, la llevará al «cristalizadero» para que, a golpe de más químicos, la convierta en polvo fino. Después, en el lugar de destino, tanto en Colombia como el exterior, le darán el último toque: a la cocaína le meten cal, talco u otro producto para duplicar el volumen y las consiguientes ganancias.
A pesar de su rechazo hacia los estupefacientes, Daniel, un campesino nativo de la región que aprendió a producir base de coca a costa de fijarse en lo que hacían otros, me propone convertirme en su socia para ampliar el negocio. Son buenos tiempos para los cocaleros, argumenta. En regiones como la suya, de dominio guerrillero, el Gobierno ha detenido la erradicación y eso hay que aprovecharlo. Pero necesita un inversor que aporte unos 50 millones para levantar otro laboratorio en una finca de su familia. «Preguntaré a mi periódico si me lo permite, aunque no creo que les guste», le respondo. Pensó que rechazaría la oferta y lo lamenta: «Una pena, porque es una buena oportunidad».Hablar de laboratorio resulta pretencioso para un cambuche destartalado y sucio, sujeto con palos, con suelo de cemento, techumbre de plástico y un montón de canecas ennegrecidas y viejas.
El lunes por la mañana, Daniel y sus dos ayudantes, a quienes paga 50.000 pesos diarios, pesan las hojas, las pican en una trituradora, las esparcen sobre el concreto y espolvorean cal viva y Nutrimón, un abono que ayuda a quemarlas. «Lo recomendado son 10 kilos de cal viva y cuatro tazas de Nutrimón para 25 arrobas», precisa Daniel. Hay quienes prefieren el cemento a la cal, como he visto en el Catatumbo y en Nariño, y el resultado es el mismo. Después las pisan con sus botas de caucho hasta formar un engrudo que echan a las canecas. Lo maceran con gasolina nueva y lo revuelven con palos. Exprimen varias veces la mezcolanza y el resultado es un líquido espeso que introducen en otra caneca. Al cóctel le agregan ácido sulfúrico y agua. «El mismo ácido que echan en las ciudades a la cara de las mujeres se lo echamos a la coca», apunta.
En cada operación tardan horas. Es un trabajo intenso pero tranquilo, y dejan reposar cada mezcla un buen rato. Trabajan hasta el atardecer y reanudan la labor sobre las 7.00 horas de la mañana.Uno de los ingredientes esenciales es el permanganato de potasio o perga, nombre familiar que usan. Lo recomendable es utilizar guantes y gafas especiales para manipularlo, al igual que con los demás químicos que emplean, pero ni se lo plantean. «Tenemos cuidado», aseguran.
La cantidad empleada para las mezclas depende del tipo de mata y de hoja. Daniel explica que, si le añade más de la cuenta, se echa a perder. «A la pinguana, que es la mata de mejor calidad, se le echa menos perga; la boliviana, la más común, requiere más, igual que la pajarita (la de bolitas rojas), la más resistente de todas», puntualiza. «Hay que tener cuidado porque, si nos venden hoja biche (verde aún), rinde bajo y uno puede perder mucha plata», dice. «Y no vuelvo a comprarle a ese cultivador».En distintos momentos, también disuelven sosa cáustica y acetona. Gracias a que el laboratorio carece de paredes y durante las jornadas corre una ligera brisa, se puede respirar. La mayoría de productos y mezclas son muy tóxicas.
Los días transcurren filtrando líquidos y añadiendo distintos químicos, incluidas buenas dosis de bicarbonato de sodio que todo lo blanquea, hasta obtener la mercancía, una masa blanca que termina pareciéndose al queso que elaboran los campesinos. En ese momento, Daniel analiza el resultado y pronostica satisfecho que «será bastante» cantidad. Sólo falta conocer la calidad.
El penúltimo día, viernes, nos desplazamos en moto a casa de Daniel, situada en un caserío cercano. Es una vivienda sencilla, con un patio amplio. En el fogón en el que preparan el almuerzo ponen una olla grande y ahí cuecen la mercancía para que evapore el agua. En otro recipiente de plástico negro, vierten el contenido de la olla. Repiten varias veces la operación. Al terminar, Daniel se encomienda a Dios. Solo queda dejarla secar toda la noche y confiar «en que rinda unos siete kilos de excelente calidad».El sábado madruga para comprobar el resultado. No puede sentirse más feliz. «Tuvimos suerte», me dice. «Han salido siete kilos y 292 gramos de base de muy buena calidad. Si no, no te la compran o te la pagan mal».
Confía en recibir 1.850.000 pesos por kilo. «Pero hay que pagar las hojas, los jornales, los abonos y los químicos, que han subido mucho», se queja. Y la vacuna, le susurro. «Es poca la ganancia, no es como hace años», asegura.Procesa unas 100.000 arrobas cada tres meses; su laboratorio no tiene capacidad para más y tampoco cuenta con fondos suficientes. De ahí que pretenda crecer si encuentra socio.
Lo que queda de las hojas machacadas es un magnífico «abono para los cultivos de coca y maíz», indica, aunque no vi un sembrado de nada distinto a la famosa mata. «Si se acaba la coca, mi pensamiento es sembrar frijol y maíz», afirma poco convencido. «Lo que pasa es que uno ya se pegó a esto. Llevo unos 30 años en la coca y es difícil cambiar. Y mientras haya consumo, habrá quien la produzca».