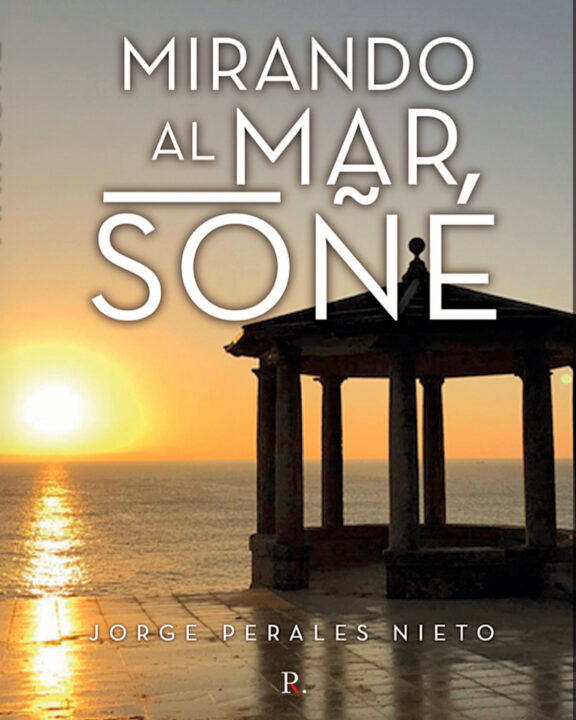Por José Ignacio Moreno Gómez para elmunicipio.es
Ese personaje vidrioso que representa el que fue reconocido como “molt honorable” Carles Puigdemont poco tiene que ver con la mítica personalidad de Guifré el Pilós. Guifré el Pilós, o Wifredo el velloso, es considerado, con más o menos fundamento histórico, padre de la patria catalana. Wifredo, aunque vasallo del rey Carlos el Calvo –paradojas de la Historia– fue figura señera para el catalanismo antifranquista, pues propició de facto la independencia de los condados catalanes respecto de la monarquía franca; y es notorio que los catalanes, obstinadamente, huyeron de cualquier adscripción al reino de los francos. De ahí su antifranquismo (por si acaso alguno había pensado en alguna otra atribución anacrónica de tan abusado calificativo). La verdad es que el único nexo certero entre Puigdemont y el noble protocatalán acaso sean las pilosidades. Las de Puigdemont, en su cuero cabelludo, son tan inextricables como sus declaraciones y proclamas; y la indómita espesura de su pelambrera es seguro que comprometería seriamente la estabilidad de la barretina –prenda imprescindible, por otro lado, para completar el atrezzo de “caganet del siglo”: título al que sus desordenados peristaltismos, metafóricamente hablando, le han hecho merecedor indiscutible–. Puigdemont, permítaseme la grosería, “la ha cagado y se ha cagado”.
No obstante, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, nos deja a los españoles, catalanes incluidos, un espléndido legado: en cuarenta años de Régimen del 78, jamás se habían visto tantas banderas de España en ventanas y balcones (ni siquiera con ocasión de eventos futboleros), o paseando por calles y plazas; jamás se habían dando tantos vivas a España y a su unidad; jamás se habían concitado tantos y tan variados fervores patrióticos.
Pero, ¡mucho ojo al futuro que se avecina!
Habrá que estar atentos, primeramente, a los subidones conciliadores de los equidistantes, que son, dicho sea de paso, tan efímeros como los fervores de aquellas masas que pretenden apaciguar: si un día el viento sopla de levante, la masa se dejará aventar, sin ningún tipo de anclaje, furiosamente hacia el ocaso; si al día siguiente sopla poniente fuerte, con el mismo desenfreno, la masa se lanzará hacia más áureos horizontes, moviéndose con aleatoria desenvoltura por la rosa de los vientos. Y si un día, de repente, el viento para, la masa se diluirá sorprendentemente y sus integrantes se quedarán en casa. La Historia nos ofrece granados ejemplos de semejante volubilidad.
Las masas confían sus decisiones al capricho, al que a veces se confunde con la voluntad, más que al raciocinio, y por eso son tan fácilmente manipulables. Las personas, cuanto más lo son, mas difíciles resultan de teledirigir. Pero el equidistante siempre estará dispuesto a moverse hacia donde convenga para apagar fuegos con pertinacia enervante. El equidistante siempre estará atento a menudas escusas para quitar la razón a quien la tiene y, así, no indisponerse con la horda. Con mueca de superioridad intelectual y sobrevolando por encima de todo y de todos, invitará a las partes a un diálogo vacío e imposible. El equidistante rechazará siempre cualquier medida enérgica y severa, por justificada que esté, salvo que dicha medida actúe contra aquellos desdichados que ni hacen ruido ni soliviantan a las muchedumbres. Y es que el equidistante sirve siempre a la más turbia oclocracia.
Tampoco es justo que el rescoldo que dejan los ardores rojigualdas de días pasados pueda quedar para alimentar charangas patrioteras de escaso calado. Ni, mucho menos, para contemplarlo en su declive y apagamiento, hasta que volvamos los españoles a esa fría indiferencia consuetudinaria que arrastramos hacia todo lo relacionado con el sano y virtuoso sentimiento de pertenencia a un proyecto común, solidario y de vocación universal, que tiene más de quinientos años de solera; esto es, al patriotismo más auténtico.
Ahora, más que nunca, se impone un esfuerzo intelectual e imaginativo, justo y razonable, para hacer del rechazo al nacionalismo particularista, diferenciador, retrógrado e insolidario, una fuerza cohesionadora, integradora, de futuro y profundamente solidaria y fraterna, tanto “ad intra” como “ad extra”.
De dos maneras se podría frustrar esta oportunidad:
- Un modo sería negando el problema y sus causas; haciendo del dontancredismo y de la postergación de las soluciones más valientes, norma política y programa tácito de gobierno. Esta ha sido la fórmula tradicionalmente usada para sobrellevar las incomodidades que la cuestión catalana –y la vasca– provocan periódicamente: procurar que todo siga igual –por aquello de “mejor no meneallo”–. Aunque hayamos de seguir cediendo al chantaje de los partidos nacionalistas para poder estabilizar gobiernos y aprobar presupuestos. Habría, por el contrario, que reformar las leyes electorales, así como las funciones y composición del Congreso y del Senado. Y, sobre todo, habría que acertar a revitalizar el proyecto común de España y hacerlo apetecible y sugestivo para todos los hombres y mujeres, independientemente de la región que habiten y de la lengua que escucharon por vez primera.
- Otra manera de frustrarla, y sería aún más grave, consistiría en asimilar los argumentos de los nacionalistas para transmutarlos en principios constitucionales. Es lo que tanto se viene oyendo de modificar la Constitución para que, en unos años y de forma legal, este tipo de referéndums se puedan plantear de un modo ordenado y pacífico, con la aquiescencia y beneplácito de todos los españoles.
El reconocimiento de las nacionalidades históricas por la Constitución del 78 fue un error; pero es exactamente la misma fórmula de “España como nación de naciones” que algunos proponen ahora. En aquella ocasión se utilizó una palabra relativa al gentilicio, la nacionalidad, para difuminar el más potente término de nación. En definitiva, lo de antes y lo que algunos pretenden ahora, de cara al futuro, quiérase o no admitir, es afirmar la existencia de unos sujetos de soberanía que pueden aspirar a fragmentar la soberanía de ese otro ente superior que es la Nación española. Se reafirman las partes para negar la existencia del todo, o, al menos, instalar las raíces de ese todo en un terreno extremadamente movedizo y superficial.
Hay que decir que tal modo de entender las relaciones entre España y sus regiones (regiones muy concretas históricamente, pues no se trata de todas) tiene sus antecedentes en un viejo régimen foral del que no hemos hecho todavía la digestión. Se trata de rescatar sin perspectiva histórica las “leyes viejas” reivindicadas tanto por el viejo carlismo tradicionalista como por los jeltzales (los de Jaungoikoa eta lege zaharra –Dios y ley vieja–, lema del PNV). Es esta la versión moderna de la vieja cuestión de las “leyes paccionadas”. Y es que, para algunas cosas, en España somos muy dados a aferrarnos a la tradición; pero no con espíritu de adivinación de lo que ésta exige en tiempos modernos, sino como anclaje en un pasado que nos impide avanzar.
Ya es hora de que superemos definitivamente fórmulas antiguas. El siglo XX no ha pasado en vano; los movimientos de población de unas regiones a otras dentro de nuestra península, como consecuencia de cambios en el modelo productivo, han sido intensos y profundos. El que un tal Sánchez, o un Rufián, aparezcan como cabezas del catalanismo es algo más que una anécdota. La deuda de Cataluña o del País Vasco con la clase obrera andaluza o extremeña –podríamos citar más regiones–, es enorme y difícilmente liquidable; la globalización a escala peninsular provocó una urdimbre de hilos y de lazos tan espesa que, hoy día, hacen imposible una desmembración que no cause jirones esperpénticos y traumáticos. Lejanas y capitidisminuidas quedan las razones sentimentales de payeses y rabasaires; o las de caseros, junteros y euskaltzaleak, frente a otros problemas más actuales y acuciantes, que son comunes al resto de los que cohabitan las tierras de Cataluña o de Euskalherria.
La cultura, la lengua, la idiosincrasia de los distintos pueblos, de las regiones con fuerte personalidad que conforman nuestra Patria, han de ser protegidas, cultivadas y, además, compartidas con todos los demás. Se trata de derechos que van más allá de unos supuestos “derechos de los pueblos”. Son, efectivamente, y más bien, derechos de las personas que nacen y viven en, y de, una comunidad; y tienen el derecho a usar la lengua de sus padres y abuelos; el derecho a organizarse en sociedad con arreglo a ciertas peculiaridades; el derecho, en definitiva, a mantener vivas las raíces que nos aportan savia y nutrientes a todos desde el tronco común.
Pero protegidos esos derechos, así como los derechos comunes –no los olvidemos– inherentes a la condición compartida de ciudadanos y de seres humanos, nada justifica pretendidos derechos a la autodeterminación: los proclame un grupo de forma unilateral o se lo quieran reconocer, tras una reforma de la Constitución (¡ojo!), el resto de los españoles. El suicidio de España como nación sería, por mucha fórmula dialogada que se encontrase para ello, aparte de un ejercicio de soberanísima necedad, una traición a las generaciones anteriores y a las generaciones posteriores.
La Constitución del 78 dice “fundamentarse” en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es decir: esa unidad es la que le da soporte y razón de ser al ordenamiento que sigue. Pero la unidad de España no es una norma establecida, sino un hecho fundante que se reconoce.
Hay que desmitificar el poder omnímodo de las urnas, aunque a algunos esto les suene hoy a herejía. No todo se decide a votos. La Historia también emite su sufragio; y éste sí que es insobornable y sonoro. El destino de la humanidad, por encima de toda pretendida soberanía, exige recorrer un camino de retorno, en sentido inverso al seguido tras la hecatombe de Babel, para llevarnos a la situación anterior a aquel momento en que los hombres dejamos de entendernos por culpa de las lenguas y de las particularidades nativas. Los pasos dados en ese sentido son irrevocables. Y ¡Ay del que eche la vista atrás!
José Ignacio Moreno Gómez
Leer más artículo del autor
—La Hispanidad, un proyecto para disidentes—
––DEL CANGREJO QUEDÓ SÓLO LA CÁSCARA (I)—
—DEL CANGREJO QUEDÓ SÓLO LA CÁSCARA (y II)––