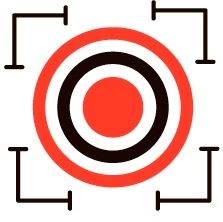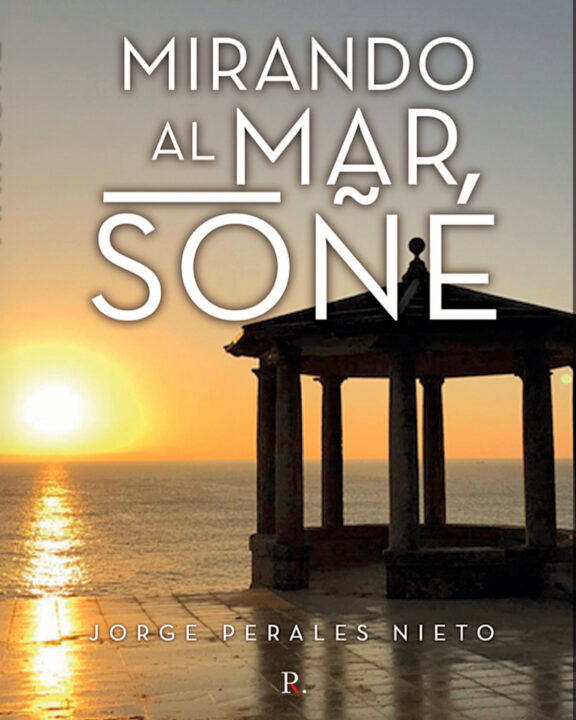¿Por qué seguir en la Iglesia a pesar de la tormenta? Ratzinger ya lo planteó en 1970
Hace escasas fechas, George Weigel, biógrafo de San Juan Pablo II, se refería a 2018 como un annus horribilis católico. El contexto es conocido: la renuncia en pleno del episcopado chileno, el caso del cardenal Theodore McCarrick, el informe del gran jurado de Pensilvania o el que empieza a conocerse en Alemania, el terremoto originado por el testimonio del arzobispo Carlo Maria Viganò y las enfrentadas reacciones subsiguientes, o el inicio inminente de un sínodo sobre los jóvenes cuyo punto de partida inquieta no menos al mismo Weigel que al arzobispo de Filadelfia, Charles Chaput.
ReL / “Un acontecimiento de gran importancia ha comenzado: la Iglesia se apaga en las almas y se disgrega en las comunidades”. Estas palabras parecen pensadas para describir el momento, pero son de 1970 y las pronunció en una conferencia, parafraseando a Romano Guardini (“Un acontecimiento de gran importancia ha comenzado: la Iglesia despierta en las almas”, había dicho en 1921), un reputado teólogo, perito en el reciente Concilio Vaticano II, llamado Joseph Ratzinger. Medio siglo después, ya como Papa, les haría eco su célebre afirmación de que “en amplias zonas de la tierra la fe está en peligro de apagarse como una llama que no encuentra ya su alimento”.
Las inquietudes del teólogo y pastor Ratzinger en 1970 se referían al “vacío desconcertante”, la “extraña situación de confusión” y la “disgregación” del postconcilio, acumulación de “muchos y opuestos motivos para no permanecer en la Iglesia”. La misma desazón que se apodera hoy de numerosos católicos ante el predominio mediático de todo cuanto pueda perjudicar a la Iglesia y la evidencia de que, por interesado y manipulador que pueda resultar ese predominio, responde a lo que el mismo Francisco ha reconocido como “atrocidades cometidas por personas consagradas”.
En ese sentido, la conferencia del obispo Ratzinger es un auténtico bálsamo para este annus horribilis, porque aporta criterios de fe y de razón para la esperanza y la fidelidad en medio de la tormenta. La pronunció el 11 de junio de 1970 en Múnich por invitación de la Katholischen Akademie de Baviera, y se recoge en un volumen compartido con Hans Urs von Balthasar precisamente para responder a la cuestión de por qué seguir siendo cristiano y miembro de la Iglesia en los momentos en los que la bate la tormenta.
El texto ha sido traducido y preparado por el sacerdote y teólogo Pablo Cervera para su inclusión en el tomo VIII/2 (La Iglesia, signo entre los pueblos, de aparición en enero de 2019) de las Obras Completas de Joseph Ratzinger.
Las causas de que alguien pueda pensar en abandonar la Iglesia
De la exposición que hace el futuro pontífice pueden deducirse algunas causas por las que la Iglesia ha llegado a una situación como la que él mismo describe.
La eficacia como criterio supremo
“La perspectiva contemporánea», afirma, «ha determinado nuestra mirada sobre la Iglesia, de tal modo que hoy prácticamente sólo vemos la Iglesia desde el punto de vista de la eficacia, preocupados por descubrir qué es lo que podemos hacer con ella… Para nosotros hoy no es nada más que una organización que se puede transformar, y nuestro gran problema es el de determinar cuáles son los cambios que la harían «más eficaz» para los objetivos particulares que cada uno se propone».
Con este concepto, la conversión personal pasa a un segundo plano. El «núcleo central» de cualquier «reforma» en la Iglesia «es un proceso espiritual, totalmente cercano al cambio de vida y a la conversión, que entra de lleno en el corazón del fenómeno cristiano: solamente a través de la conversión se llega a ser cristianos; esto vale tanto para la vida particular de cada uno como para la historia de toda la Iglesia».
Obsesión por las estructuras
Como consecuencia de lo anterior, abandonado el «esfuerzo y el deseo de conversión», se espera la salvación «únicamente del cambio de los demás, de la transformación de las estructuras, de formas siempre nuevas de adaptación a los tiempos». Lo reformable son entonces solo «las realidades secundarias y menos importantes de la Iglesia. No es de extrañar, por tanto, que la misma Iglesia aparezca en definitiva como algo secundario».
La obsesión contra «las estructuras» se convierte así en «una sobrevaloración del elemento institucional de la Iglesia sin precedentes en su historia», de modo que «para muchos la Iglesia queda reducida a esa realidad institucional» y «la pregunta sobre la Iglesia se plantea en términos de organización».
Las interpretaciones sustituyen a la fe
Ratzinger alerta de que los aplausos a la Iglesia ante ciertos cambios provienen de «aquellos que no [tienen] ninguna intención de llegar a ser creyentes en el sentido de la tradición cristiana, pero [saludan] este «progreso» de la Iglesia como una confirmación de sus propias opciones y de los caminos recorridos por ellos».
Eso fuera de la Iglesia. Pero dentro sucede algo parecido, con la incertidumbre introducida por interpretaciones de la fe en las que «las verdades pierden sus propios contornos», con lo cual «los límites entre la interpretación y la negación de las verdades principales se hacen cada vez más difíciles de reconocer».
Ratzinger lo dice sin tapujos: «El derecho de ciudadanía que la incredulidad ha adquirido en la Iglesia vuelve la situación cada vez más insoportable tanto para unos como para otros».
Denigración de la Iglesia histórica
Cuando los católicos aceptan e incluso propagan la mayor parte del discurso anticatólico sobre el pasado de la Iglesia, siembran la semilla del abandono de la fe.
La Iglesia siempre se vio a sí misma como «el gran estandarte escatológico visible desde lejos que convocaba y reunía a los hombres. Según el concilio de 1870, ella era el signo esperado por el profeta Isaías (11,12), la señal que incluso desde lejos todos podían reconocer y que a todos indicaba claramente el camino a recorrer. Con su maravillosa propagación, su eminente santidad, su fecundidad para todo lo bueno y su profunda estabilidad, ella representaba el verdadero milagro del cristianismo, la mejor prueba de su credibilidad ante la historia».
Hoy, incluso desde dentro de la Iglesia se traslada la idea de que es «no una comunidad maravillosamente difundida, sino una asociación estancada…; no ya una profunda santidad, sino un conjunto de debilidades humanas, una historia vergonzosa y humillante, en la que no ha faltado ningún escándalo… de modo que quien pertenece a esa historia no puede hacer otra cosa que cubrirse vergonzosamente la cara… Así, la Iglesia no aparece ya como el signo que invita a la fe, sino precisamente como el obstáculo principal para su aceptación».
Razones para seguir en la Iglesia
“Ante la situación presente, ¿cómo se puede justificar la permanencia en la Iglesia?”, se pregunta Ratzinger, como pueden estar preguntándose hoy miles de católicos: “Dicho en otros términos: la opción por la Iglesia, para que tenga sentido, ha de ser espiritual. Pero ¿en qué puede apoyarse una opción espiritual?” Igual que vale la pregunta, valen también las respuestas que proponía entonces el futuro Benedicto XVI.
Porque la Iglesia no es nuestra, sino “Suya”
«Permanezco en la Iglesia», explica, «porque creo que hoy como ayer, e independientemente de nosotros, detrás de «nuestra Iglesia» vive «Su Iglesia», y que no puedo estar cerca de Él si no es permaneciendo en su Iglesia. Permanezco en la Iglesia porque, a pesar de todo, creo que no es en el fondo nuestra sino «Suya». Dicho en términos muy concretos: es la Iglesia la que, no obstante todas las debilidades humanas existentes en ella, nos da a Jesucristo; solamente por medio de ella puedo yo recibirlo como una realidad viva y poderosa, que me interpela aquí y ahora».
Por eso, «quien desea la presencia de Cristo en la humanidad, no la puede encontrar contra la Iglesia, sino solamente en ella».
Porque no se puede ser cristiano en solitario
«No se puede creer en solitario», dice el futuro Papa: «La fe sólo es posible en comunión con otros creyentes. La fe, por su misma naturaleza, es fuerza que une. Su verdadero modelo es la realidad de Pentecostés, el milagro de compresión que se establece entre las personas de procedencia y de historia diversas. Esta fe o es eclesial o no es tal fe».
Porque la fe no puede ser una elección personal
Esa eclesialidad es garantía contra el capricho y la volubilidad de la creencia puramente privada: «Además, así como no se puede creer en solitario, sino sólo en comunión con otros, tampoco se puede tener fe por iniciativa propia o invención, sino sólo si existe alguien que me comunica esta capacidad, que no está en mi poder, sino que me precede y me trasciende. Una fe que fuese fruto de mi invención sería un contrasentido».
Si fuese algo puramente personal, la fe «me podría decir y garantizar solamente lo que yo ya soy y sé, pero nunca podría superar los límites de mi yo. Por eso una Iglesia, una comunidad que se hiciese a sí misma, que estuviese fundada sólo sobre la propia gracia, sería un contrasentido. La fe exige una comunidad que tenga poder y sea superior a mí, y no una creación mía ni el instrumento de mis propios deseos».
«Todo esto se puede formular también desde un punto de vista más histórico», precisa Ratzinger, atendiendo a la condición divina de Jesús. Porque si Jesús no fue un ser superior al hombre, «yo me encontraría al arbitrio de mis reconstrucciones mentales y Él no sería nada más que un gran fundador, que se hace presente a través de un pensamiento renovado. Si en cambio Jesús es algo más, Él no depende de mis reconstrucciones mentales, sino que su poder es válido todavía hoy».
Porque el mundo sin Cristo sería peor
«¿Qué sería el mundo sin Cristo, sin un Dios que habla y se manifiesta, que conoce al hombre y a quien el hombre puede conocer?», se pregunta el que sería pocos años después arzobispo de Múnich: «La respuesta nos la dan clara y nítida quienes con tenacidad enconada tratan de construir efectivamente un mundo sin Dios», dice en clara referencia a los totalitarismos del siglo XX, erigidos con la finalidad expresa de prescindir de Él.
«Permanezco en la Iglesia», resuelve entonces, «porque creo que la fe, realizable solamente en ella y nunca contra ella, es una verdadera necesidad para el hombre y para el mundo. Este vive de la fe aun allí donde no la comparte. De hecho, donde ya no hay Dios —y un Dios que calla no es Dios— no existe tampoco la verdad que es anterior al mundo y al hombre».
Porque solo la Iglesia salva al hombre, por la Cruz
«El mismo pensamiento puede ser expresado de otra manera: permanezco en la Iglesia porque solamente la fe de la Iglesia salva al hombre», afirma a continuación el teólogo de prestigio que era el interviniente. Hace un repaso de las erradas corrientes de pensamiento moderno (cita a Freud, Jung, Marcuse, Adorno, Habermas, Marx) que buscan la salvación del hombre: «El gran ideal de nuestra generación es una sociedad libre de la tiranía, del dolor y de la injusticia». Es «un impulso fundamentalmente cristiano, pero el pensar que a través de las reformas sociales y la eliminación del dominio y del ordenamiento jurídico se puede conseguir aquí y ahora un mundo libre de dolor, es una doctrina errónea, que desconoce profundamente la naturaleza humana».
En efecto, «se nos quiere hacer creer que se puede llegar a ser hombres sin el dominio de sí, sin la paciencia de la renuncia y la fatiga de la superación, que no es necesario el sacrificio de mantener los compromisos aceptados, ni el esfuerzo para sufrir con paciencia la tensión entre lo que se debería ser y lo que efectivamente se es». Pero «en realidad, el hombre no es salvado sino a través de la cruz y la aceptación de los propios sufrimientos y de los sufrimientos del mundo, que encuentran su sentido liberador en la pasión de Dios. Solamente así el hombre llegará a ser libre. Todas las demás ofertas a mejor precio están destinadas al fracaso».
Porque la verdad de la Iglesia no son solo sus debilidades
Estas verdades necesitan ser dichas, no escondidas, porque «la esperanza del cristianismo y la suerte de la fe dependen de algo muy simple: de su capacidad para decir la verdad. La suerte de la fe es la suerte de la verdad; esta puede ser oscurecida y pisoteada, pero jamás destruida».
Y la verdad es que la Iglesia no se reduce a sus debilidades, sino que, «junto a la historia de los escándalos, existe también la de la fe fuerte e intrépida, que ha dado sus frutos a través de todos los siglos en grandes figuras».
Porque necesitamos la belleza de la Iglesia
La belleza que ha aportado la Iglesia al mundo es uno de los grandes argumentos a su favor: «También la belleza surgida bajo el impulso de su mensaje, y que vemos plasmada aún hoy en incomparables obras de arte, se convierte para él en un testimonio de verdad: lo que se traduce en expresiones tan nobles no puede ser solamente tinieblas… La belleza es el resplandor de la verdad, ha afirmado Tomás de Aquino, y podríamos añadir que la ofensa a la belleza es la autoironía de la verdad perdida. Las expresiones en que la fe ha sabido darse a lo largo de la historia son testimonio y confirmación de su verdad».
Porque la Iglesia está llena de personas que lo merecen
Un argumento que valía hace medio siglo como hoy y siempre a lo largo de dos mil años: «Si se tienen los ojos abiertos, también hoy se pueden encontrar personas que son un testimonio viviente de la fuerza liberadora de la fe cristiana. Y no es una vergüenza ser y permanecer cristianos en virtud de estos hombres que, viviendo un cristianismo auténtico, nos lo hacen digno de fe y de amor».
Porque esos hombres son una prueba viviente de la presencia de Dios: «¿No figura acaso como una prueba relevante en favor del cristianismo el hecho de que haga más humanos a los hombres en el mismo momento en que los une a Dios? Este elemento subjetivo ¿no es también al mismo tiempo un dato objetivo del cual no hemos de avergonzarnos ante nadie?»
Porque amamos a la Iglesia
Es la razón fundamental porque la que seguimos en ella, y con la que concluye la conferencia de Joseph Ratzinger: la amamos, y por eso queremos limpiarla de nuestras propias miserias: «El amor no es estático ni acrítico. La única posibilidad de que disponemos para cambiar en sentido positivo a una persona es la de amarla, transformándola lentamente de lo que es en lo que puede ser. ¿Sucederá de distinto modo en la Iglesia?».
En resumen: «No valdría la pena permanecer en una Iglesia que, para ser acogedora y digna de ser habitada, tuviera necesidad de ser hecha por nosotros; sería un contrasentido. Permanecer en la Iglesia porque ella es en sí misma digna de permanecer en el mundo, digna de ser amada y transformada por el amor en lo que debe ser, es el camino que también hoy nos enseña la responsabilidad de la fe».