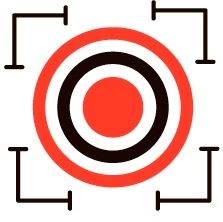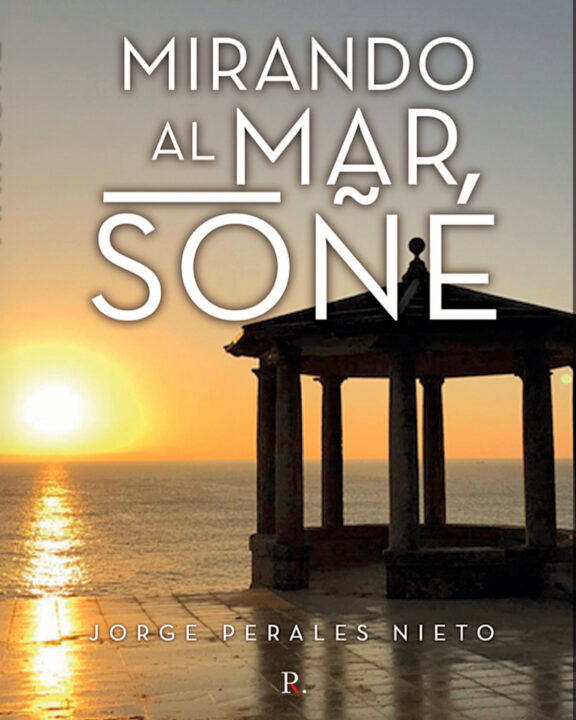Hamsa es menuda y despierta. Tiene apenas 16 años y la mirada extraviada, como si parte de ella se hallara lejos del cobertizo donde vive desde que hace unos meses lograra escapar de sus verdugos, las huestes del autodenominado Estado Islámico (IS, según sus siglas en inglés). Durante su cautiverio, jalonado de continuos viajes a ambos lados de la frontera desvanecida de Siria e Irak, fue vendida sin descanso.
El Mundo / Quienes le arrebataron la libertad y comerciaron con ella la violaron una y otra vez. «Primero nos separaron en grupos de mujeres y hombres. A las jóvenes y las niñas nos llevaron a Mosul, donde permanecimos un solo día. Luego nos enviaron a Siria», relata la adolescente.
En Raqqa, la capital del califato, Hamsa fue confinada en una estancia estrecha y oscura junto a decenas de muchachas de la minoría yazidí, una fe vinculada al zoroastrismo que los yihadistas consideran «una adoración del diablo».
Su primer comprador llegó mes y medio después de haber sido capturada en el monte Sinyar, en el norte de Irak. «Era -recuerda- un chico egipcio. Me dijo que no tuviera miedo y que me trataría como a su hermana. Viajamos juntos a Mosul pero me terminó devolviendo a Raqqa.
En cuanto regresé allí, me compró otro hombre. Era grande y me asusté. De camino a su casa me dijo que vivía solo. Durante la siguiente noche me obligó a hacer cosas malas. Grité y lloré. Cuando le dejé claro que jamás me casaría porque nunca me convertiría al islam me vendió a otro militante sirio como él».
En manos de su tercer dueño, Hamsa siguió declarándose en rebeldía. «Le aseguré que no cambiaría de credo y, unas horas más tarde, un tipo corpulento llegó a la casa. ‘Si eres una chica mala, serás castigada’, me dijo. Y me apaleó y violó». La joven -que volvió a ser traspasada a otro combatiente del IS- recobró la libertad cuando aplicó el consejo que una tarde le susurró la esposa de uno de los barbudos. «Me recomendó que hiciera lo que él me pedía para ganarme su confianza. Me volví disciplinada. Arreglaba el apartamento y, cuando teníamos huéspedes, les servía té y comida. Me regaló un móvil y, sin que él lo supiera, recuperé el contacto con mi familia. Un día vi que la llave estaba puesta en la puerta y aproveché para escapar», narra Hamsa, que logró reunirse con sus seres queridos gracias a una de las redes de traficantes que opera en los confines administrados por los yihadistas.
«Desde que regresé, he vuelto a la escuela y trato de recuperar mi vida pero no olvidaré lo que sufrí desde el 3 de agosto de 2014», murmura la menor desempolvando la efemérides que atormenta a los yazidíes. Aquel día, los adláteres de Abu Bakr al Bagdadi lanzaron una despiadada ofensiva sobre la escarpada geografía que durante siglos ha dado cobijo a los fieles de esta antiquísima religión que mezcla elementos de antiguas creencias mesopotámicas con las doctrinas cristiana y musulmana.
En cuestión de horas, decenas de miles de almas se convirtieron en parias, obligados a resguardarse con escasos víveres en la cima de la montaña o instalarse en los campos de refugiados desperdigados por el Kurdistán iraquí. Quienes acabaron en las garras de los ‘muyahidines’ [guerreros santos, en árabe] padecieron peor suerte: cientos de hombres fueron ejecutados a sangre fría mientras mujeres y niños firmaban los primeros compases de su esclavitud. Desde entonces, según estimaciones de las autoridades kurdas, unas 1.500 personas han recobrado la libertad. Otras 2.000, sin embargo, permanecen atrapadas en el territorio bajo yugo del IS. «Llegan con historias terribles. Es muy duro trabajar con ellas», reconoce Nagham Nauzat, la ginecóloga yazidí que dirige un centro habilitado para recibir a las esclavas sexuales que huyeron del califato. El inmueble, una pequeña vivienda prefabricada sufragada por una agencia de la ONU, emplea a una decena de médicos y psicólogos. En su fachada, sin embargo, no luce letrero alguno para luchar contra los estigmas que padecen quienes desfilan por sus pasillos.
«Desde que abrimos el pasado otoño, hemos atendido a más de 850 supervivientes. Todas las mujeres que hemos examinado, desde los ocho hasta los 50 años, han mantenido relaciones sexuales no consentidas. Están muertas. Han sufrido violencia física y malnutrición y han vivido en condiciones poco higiénicas», revela la doctora. «La mayoría -agrega- padece anemia y hemos detectado casos de tuberculosis».
A pesar de haber sido víctimas de prolongadas violaciones y encadenado el martirio de varios propietarios, la cifra de las féminas que llegan embarazadas es sorprendentemente baja. «Hay muy pocos casos. Al principio nos extrañó mucho este hecho pero ahora sabemos que los miembros del Daesh [acrónimo en árabe del Estado Islámico] están aplicando métodos de control de natalidad. Suministran a las mujeres anticonceptivos orales o inyectables e incluso han obligado a algunas a abortar», explica Nizar Ismet Taib, director del Departamento de Sanidad de la provincia de Dohuk y el principal responsable del comité establecido para supervisar a la población femenina que regresa del infierno yihadista.
«El uso de anticonceptivos depende del propósito del hombre que compró a la chica. Hay quienes sólo buscan diversión y otros que, en cambio, quieren establecer una familia», puntualiza Nauzat. Las autoridades, no obstante, admiten que la ausencia de datos oficiales podría explicarse por la práctica clandestina de abortos. «En nuestro centro no hemos recibido hasta ahora a ninguna embarazada. Es posible que estén recurriendo a clínicas ilegales para someterse a abortos pero es algo que desconocemos. En Irak, la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica ilegal», replica la galena.
Presionado por las organizaciones internacionales, que exigen desde hace meses permitir el aborto a las yazidíes víctimas de violación, el Gobierno kurdo estudia la excepción. «Estamos en contacto con las ONG para presentar una propuesta de cambio legal porque la posible existencia de clínicas ilegales supone un riesgo para la salud de las mujeres. Yo creo que hay considerarla pero no soy optimista. Habría que discutir la reforma en los parlamentos kurdo e iraquí y es un asunto muy sensible y complejo», precisa Taib.
Entre quienes logran romper las cadenas y zafarse de sus captores, son también contadas las que cruzan territorio hostil acunando a sus retoños. «Sólo hay dos casos. En ambos, las víctimas decidieron entregar los bebés a las autoridades. Los menores ya han sido adoptados», informa el funcionario.
La mayoría opta por dejar atrás a unos hijos que les recuerdan el calvario que ansían sepultar. Como Nihad, una yazidí de 15 años, que rememora con amargura la visita a un hospital del Irak atenazado por los yihadistas. «Me traumatizaba la idea de estar embarazada. Fui a una clínica de Tel Afar (a unos 70 kilómetros al noroeste de Mosul) y confirmaron mi sospecha», cuenta la joven. Su desgraciado periplo por el califato también comenzó el 3 de agosto de 2014 y tuvo tantas paradas y vicisitudes como el de Hamsa. «Nos reunieron a 600 o 700 mujeres en una casa de Mosul. Cada día el emir [gobernador local] elegía a una de las chicas, que era violada por unos 20 hombres. A mí me compró un combatiente de 25 años. Se llamaba Abu Abdelrahman. Me violó y luego me llevó a vivir con su familia. Su madre me enseñó a leer el Corán. El muchacho murió durante una refriega en Siria y pasé a ser propiedad de otro hombre», evoca Nihad.
«Su nombre -continúa- era Abu Faras. Era un joven que tenía broncas continuas con sus padres. Me violó y poco después me enteré de que estaba embarazada. Ni siquiera me dejaron ponerle al bebé un nombre yazidí. Lo llamaron Eissa [Jesús, en árabe]». La quinceañera aguantó entre los muros de aquella casa tres meses más. «Un vecino me ayudó a contactar con mi familia, que arregló el rescate. Me cité con el intermediario en un mercado y me llevó hasta un pueblo cerca de Tel Afar. Esperé unos días escondida y, después, caminé en mitad de la noche hasta el primer puesto de control de los ‘peshmerga’ (soldados kurdos)», detalla Nihad, que cruzó a tientas las trincheras sin equipaje ni descendencia. «No era mi hijo. Cuando di a luz, le dije a Abu Faras que se lo quedara. Durante el embarazo me martirizaba pensando que estaba engendrando a un monstruo. Prefería morir a tener un terrorista en mi vientre».
«El mayor desafío es curar las secuelas psicológicas y evitar la depresión y el suicidio», recalca Taib, que litiga con la escasez presupuestaria y las estadísticas de quienes aún faltan por llegar. «Hasta 2.500 personas deberían regresar. Cada vez será más difícil», barrunta.
La memoria de Hamsa confirma un drama que no ha restañado: «Durante los meses de cautiverio, siempre pensaba: o consigo escapar de aquí o me suicido». En busca de una rápida rehabilitación, el anciano Baba Sheij -líder espiritual de los yazidíes- suele repetir a su parroquia que «las supervivientes siguen siendo yazidíes puras» que merecen retomar sus vidas y rehacer sus lazos.»Cuando llegan por primera vez y comparten sus historias, sólo hay dolor y tristeza. Luego, se dan cuentan de que no están solas y recuperan cierta alegría por vivir. Con los progresos en su salud mental, también mejora su estado físico», confiesa Alham, empleada de una ONG local dedicada a proporcionar amparo a las retornadas.
En los últimos meses, cientos de supervivientes han viajado a Alemania para recibir tratamiento psicológico, lejos del runrún de la guerra. Como muestra de su voluntad de vencer a la tragedia, una decena de víctimas del IS celebró hace un mes un concurrido enlace nupcial en el santuario de Lalish. «Mi sueño es lograr que todas las yazidíes que aún siguen secuestradas vuelvan a casa y evitar que un genocidio como el que hemos padecido vuelva a ocurrir. Sólo cuando se cumpla, pensaré en formar una familia», musita Nihad.