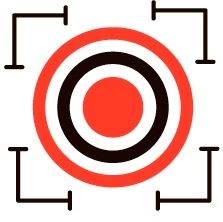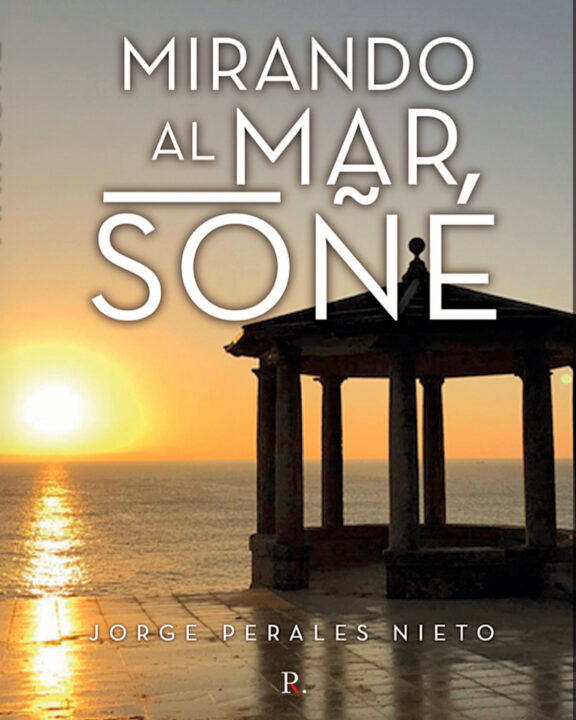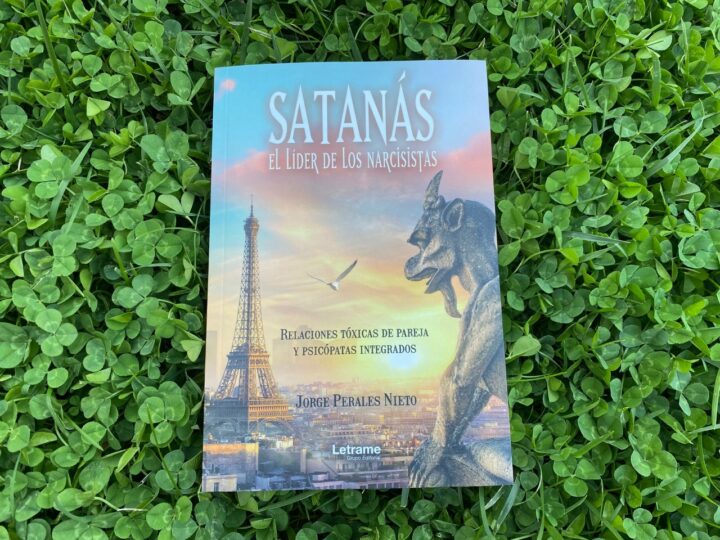Mercedes Fórmica, palabra de mujer
Con el golpe de un renovado sectarismo, las calles se hacen anónimas y el aire de las plazas tiene el aliento descompuesto del saqueo.
En esta confusión moral que nos aturde, en la que la historia no es meditación de lo que hemos llegado a ser sino ajuste de cuentas, ni siquiera se deja espacio para que algunos nombres sigan haciendo de nuestros recintos urbanos lugares de homenaje merecido. En estos días en que España ha vuelto a interrogarse sobre sí misma en unas elecciones trascendentales, y mientras algunos cargos municipales se creen con el derecho a arrojar nuestro recuerdo por la borda de su infantilismo, he leído las memorias de una mujer que bien podría representar la tragedia de un sector muy definido de aquella España enfrentada a la violencia de una contienda fratricida.
Mercedes Fórmica escribió una de las mejores novelas sobre la guerra civil, «Monte de Sancha». Magnífica, sobre todo, porque carece de épica impostada y de fanfarronadas confundidas con el heroísmo. Ejemplar por el paso quedo de sus personajes, una pareja de enamorados que atravesaron con su pasión tranquila el trastorno de unos meses de espanto en la Málaga del verano de 1936. Regresando sobre un asunto universal de la literatura, Mercedes Fórmica nos narró la breve y confiada existencia de quienes viven, comprometidos con lo mejor de su corazón, un ciclo majestuoso de la historia en el que lo individual carece de importancia.
En los tiempos originales de nuestra cultura, un amor provocaba o detenía una guerra, aunque solo fuera para presentarla con necesaria dignidad en el cántico del poeta. El rapto de Helena, la cólera de Aquiles, la muerte de Patroclo. En nuestras tragedias modernas, los hombres y las mujeres tienden sus manos suplicantes al fragor impasible de los nuevos dioses secularizados: la revolución y la reacción, la tradición y el progreso, la España y la Antiespaña. La ejecución de Margarita Bradley se narra sin la exageración verbal que habría sido muy bien recibida en el interregno moral de la posguerra. No hay exaltación de causa alguna, ni martirio hipertrofiado por gritos de ordenanza, ni arriba ni muera España. Hay una mujer joven que sabe que va a morir sin haber cumplido la existencia a la que tenía derecho. Una mujer serenamente aterrada, que se pregunta dos cuestiones esenciales: si de verdad existe Dios para recibirla y si ella muere porque está desapareciendo toda una forma de entender la vida. ¿Por qué moría? De todos aquellos que habían desaparecido en Málaga, solo muy pocos lograrían saberlo. Miguel había intentado decírselo la noche anterior. El hecho de pertenecer a un grupo o algo semejante. Pero aun así, moría de modo terrible, de modo desolado. Experimentó pena de sí misma, de saberse joven y bella y de todas las cosas que ya nunca lograría. Quizá muriese por pertenecer a un mundo condenado a desaparecer».
Tolerancia por las ideas
Un mundo a punto de desaparecer. Eso es lo que, a diez años de la guerra civil, Mercedes Fórmica escribía con especial conocimiento de causa. Porque, para los analfabetos que pretenden arrancar su recuerdo debería ser obligatorio leer el primer tomo de sus memorias. Visto y vivido. Les llegaría la fragancia de una España que ni siquiera imaginan. Verían a la valerosa Mercedes consiguiendo estudiar una carrera universitaria, cuando se le advirtió que su decisión podría condenarla a la soltería y la maledicencia. Disfrutó de maestros ejemplares a los que nunca preguntó por su ideología, sino por el saber que eran capaces de transmitir : Jiménez de Asúa o Giménez Fernández. Se enamoró del pensamiento de José Antonio Primo de Rivera, aunque sus amigas burguesas no lo entendieran. Devoró los poemas de García Lorca, asistió a las veladas en la finca de Ignacio Sánchez Mejías. Degustó el sabor de la España de la inteligencia y la sensibilidad, aquellos círculos en que los únicos requisitos de admisión eran la tolerancia por las ideas de cada uno y el entusiasmo por el saber de todos.
A Mercedes Fórmica le rompió el corazón la elección de un bando que nunca hubiera estimado como propio si eso pasaba por considerar antiespañoles a quienes habían sido sus admirados amigos. Y, sobre todo, si ello suponía convivir con los abyectos oportunistas de esas circunstancias terribles, «aquella amalgama monstruosa, aquel gigantesco albondigón». Con su mirada limpia de cristiana con sentido del patriotismo y de española entregada a la justicia social, Mercedes Fórmica perdonaba a quienes se ponían la camisa azul tras haberla injuriado durante años, pero despreciaba a quienes se atrevían a convertir aquel ideario en pretexto de una masacre, que se matara en nombre de un credo que ella consideraba un modo ejemplar de vivir. «Cayeron sobre Falange miles de personas sin más ideales que sobrevivir; y , lo que era todavía más peligroso, dispuestas a realizar méritos». Por eso, la camisa azul de Mercedes Fórmica se confundía, torpemente, con tanta camisa azul recién bordada. Y en su inocencia limpia, la joven andaluza no llegó a descubrir que había un fondo de intolerancia en aquellas ideologías que solo se revelaron como incompatibles cuando el escenario excepcional de una guerra les dio toda su libertad de acción, toda su impunidad y todas las posibilidades de desviarse del patriotismo y honestidad de sus creadores.
Con razón, el segundo volumen de sus memorias se llamó «Escucho el silencio». La España anhelada no pudo salir airosa de un baño de sangre como aquel, del que fueron víctimas y actores, quienes habían compartido veladas literarias, sueños de atardecer, pasión por una nación desencajada que trataba de entenderse a sí misma. El desengaño prendió con fuerza en la conciencia de la escritora. Lo insoportable eran los muertos. No los que perdieron la vida en el frente, sabiendo por qué luchaban. Sino los muertos que «perecieron en las esquinas solitarias, en los yermos desolados, en los crueles paseos, en las sacas de la cárcel. El gran problema de la generación del 36 es un problema de olvido; que alguien explique a uno y otro bando que olvidar no es sinónimo de traición».