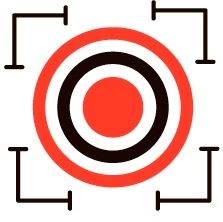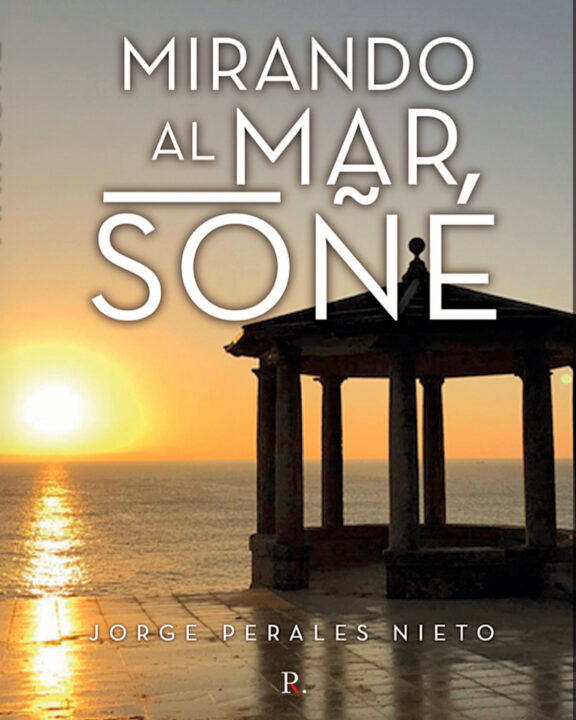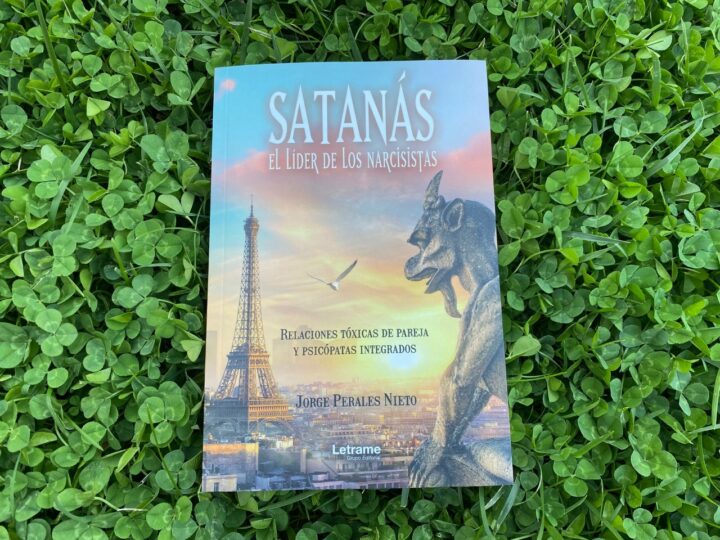«Este no es un país para viejos», cantaba Yeats en el formidable arranque de su poema «Bizancio». Al parecer, ni siquiera la España de los años de nuestra dolorosa posguerra incivil, cuando se exaltaba la causa de quienes se creían con honestidad, pero desacierto, los depositarios exclusivos de la defensa de la nación, fue país para un patriota, inspirador del régimen construido tras aquella insoportable sangría. Ramiro de Maeztu ni siquiera constó como precursor ideológico del franquismo, y alguna incomodidad cultural debía apuntar tal marginación. Hemos tenido que esperar a los primeros compases del siglo XXI para que aparecieran dos buenos estudios sobre su obra, los de González Cuevas y Villacañas.
Setenta años de silencio desde aquella jornada de espanto en el cementerio de Aravaca, al que dos Ramiros, Ledesma y Maeztu, llegaron cogidos de la mano el 29 de octubre de 1936. Nadie se ha molestado en editar las obras completas del intelectual vitoriano, como se ha hecho con casi todos sus compañeros de las sucesivas generaciones por las que transitó: la del 98, la del 14, la de la Dictadura, la de la República. Un despropósito intelectual de especial dureza, porque estamos, contra lo que suele pensarse, ante uno de los gigantes del pensamiento español contemporáneo. Que nadie se engañe por las simpatías o antipatías que pueda producir su evolución. ¡Pobre España donde la opción ideológica, y no la calidad de una obra, es la que lleva al aplauso o a la marginación, a la atención o al silencio!
Propuesta modernizadora
Periodista infatigable, sumado al movimiento de regeneración de España desde los años finales del siglo XIX, pronto saldrá de las actitudes estéticas de sus compañeros de grupo para integrarse en una propuesta de modernización muy atenta a lo que estaba sucediendo en Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos. ¡Qué penosa circunstancia es que la ignorancia sectaria haya llevado a tantos españoles a desconocer una personalidad tan poco abundante en nuestra patria! Porque Maeztu no fue el mustio retrógrado clerical, al servicio de ideas propias del siglo XVI. Antes bien, evolucionó desde un proyecto modernizador, firmemente hincado en el reformismo social más avanzado de su tiempo, hasta la convicción de que la crisis que vivía Europa en el seno de la Gran Guerra era el resultado del abandono de unos principios que identificó con el catolicismo.
Mientras la mayor parte de sus compañeros del 98 o del 14 enfilan el camino del republicanismo, Maeztu experimenta una verdadera conversión. Nada hay en ella de oportunismo político: otros espacios ideológicos habrían valorado con mayor énfasis su inacabable cultura y la elegancia de su pluma. Al autor de «La crisis del humanismo» le preocupa que el hombre se haya apartado de la Verdad; una Verdad objetiva, que no puede ser el resultado del simple acuerdo entre opiniones.
Maeztu defiende la vigencia de la objetividad frente a la primacía del subjetivismo. Con ello, se opone al giro dado por el pensamiento occidental desde el siglo XVII, y halla en la historia de España la plasmación de una lealtad a aquellos principios que pueden sacar al mundo de la crisis.
Búsqueda del bien común
Maeztu se convierte en el principal teórico de la contrarrevolución en España, el responsable de la actualización del discurso político de la derecha católica integral, para la que el orden social debe estar unido a la búsqueda del bien común. Maeztu no es el defensor de un nacionalismo que justifique la fortaleza del Estado absoluto. Es el adalid de una comunidad cristiana, unida en torno a unos valores intangibles, proporcionados por el acto fundacional del cristianismo y la reafirmación de sus principios en el Concilio de Trento.
Maeztu dejó de creer en el liberalismo, pero no implicó ello su conversión a un régimen de autoridad basado en la fuerza del ejército o las milicias armadas del fascismo. Su desengaño fue producto de un hallazgo radical, de los que obligan a tomar un camino que puede llevar a la incomprensión e incluso a la entrega de la propia vida. En vísperas de la dictadura de Primo de Rivera, el escritor vitoriano había realizado ya una angustiosa denuncia de la moral del humanismo, que él consideraba opuesta al auténtico valor del ser humano.
Si la crisis religiosa condujo a Unamuno a un misticismo evangélico, entendido como forma natural del liberalismo, su conversión llevó a Maeztu a considerar que en la doctrina católica se encontraba una alternativa de justicia social, respeto a la dignidad del hombre y preservación de sus valores eternos. España se había constituido en torno a estos principios, y había vivido en plenitud mientras luchó por ellos contra la reforma protestante, el liberalismo y el socialismo. Es decir, contra las formas que había ido adoptando la Revolución desde el inicio de la Edad Moderna. España había de ofrecer su propia modernidad: una tradición que no era reacción, sino lo contrario de la revolución.
La defensa de Maeztu del régimen de Primo de Rivera fue el resultado de una profunda fe en la historia y en las posibilidades de España. En una época de crisis, cuando la nación temblaba bajo los pies de todos aquellos hombres que buscaban un remedio para salvarla, Maeztu sostuvo la ambición intelectual de un proyecto que proporcionó algunas de las mejores reflexiones de aquellos años sobre la cultura española y, desde luego, la más fina apología del tradicionalismo católico escrita en el siglo XX. No conocer a Maeztu, ridiculizar su trayectoria, es una de las muchas maneras que se han ejercido de renunciar a la idea de España a costa de la delgadez de nuestro impulso patriótico en lo que llevamos vivido desde la insensata y trágica experiencia de nuestra guerra civil. ABC.