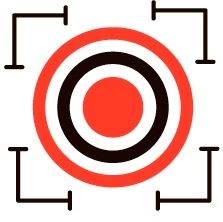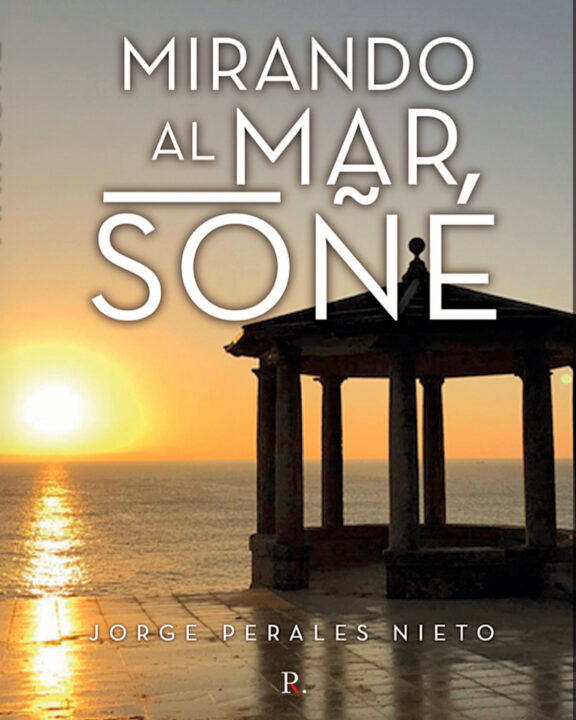Por Juan Manuel de Prada
Me envían o reenvían un vídeo de Pablo Iglesias (el mozo) donde hace un elogio sin ambages de la guillotina como método igualitario para la administración de la justicia y exclama: «¡Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles si hubiésemos contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática!». Para Pablo Iglesias (como para cualquier demócrata de salón), la Revolución francesa es «el acontecimiento fundacional de la democracia moderna»; y, con mayor coraje que los demócratas de salón (y mucha más coherencia), la defiende hasta las últimas consecuencias, pues sabe bien que los principios revolucionarios y sus corolarios son hijos de la misma cadena lógica. La defensa de la Revolución francesa de Pablo Iglesias me parece mucho más consecuente que la de quienes defienden su condición de mito inaugural de la democracia y alaban su carácter benéfico para el progreso de la Humanidad, pero someten a crítica determinados aspectos del proceso revolucionario.
Para explicar la Revolución francesa, se han esgrimido causas de naturaleza socieconómica; pero sin atender a los fenómenos de orden político y filosófico que la impulsan, su comprensión resulta imposible. Para los historiadores liberales, la Revolución fue el resultado imparable del ascenso de la clase media, y supuso el triunfo de la libertad, la razón, el progreso y la emancipación del individuo; aunque reconocen que tal proceso habría albergado en su seno odiosas tendencias anarquizantes y criminales, tales máculas no serían sino males inevitables que, sin embargo, redundaron en el bien de la Civilización. Los historiadores marxistas, por su parte, consideraron la Revolución un acontecimiento salvífico que contribuyó a la demolición de superestructuras caducas y que, si bien supuso el triunfo de la burguesía, posibilitaría la lucha de clases y el posterior advenimiento de la sociedad comunista. Pero ni unos ni otros logran explicar cómo los Estados Generales convocados por el rey Luis XVI se convirtieron de la noche a la mañana en una Asamblea Nacional investida de soberanía absoluta y encarnación de una abstracta Voluntad General.
¿Cómo se hizo posible esta metamorfosis? La Revolución francesa no habría sido posible sin una mutación fundamental en el ámbito de las ideas políticas que halla su origen en las monarquías del Renacimiento, empeñadas en afianzar su poder creando un aparato institucional más centralizado y eficaz. Esta mutación cristalizará más tarde en el concepto de soberanía absoluta acuñado por Bodino, que tiende a no reconocer ninguna instancia superior a ella misma y que fue el origen del Estado moderno. La Revolución francesa, en realidad, se limita a traspasar al pueblo el poder absoluto que ostentaban los reyes; y habría sido inconcebible sin la existencia previa de la monarquía absoluta, que había privado al pueblo de sus defensas naturales. Tocqueville enseguida avizoró que el nuevo orden revolucionario desembocaba en la reconstrucción del Estado del Antiguo Régimen, pero «de una forma infinitamente más autoritaria y centralizada».
Pero la Revolución francesa no fue tan solo un proceso político. Fue también, y sobre todo, el triunfo de las ideas filosóficas de la Ilustración, hijas de aquella formulación de Descartes: «Si aplicamos la mecánica a la sociedad como a la naturaleza, todo hay que empezarlo desde cero». Esta visión del mundo como algo que se puede empezar desde cero es el pensamiento voluntarista inspirador de la Revolución francesa (y el alma de la democracia): voluntad humana de rehacer la historia, voluntad humana de sustituir la realidad por una ideología, voluntad humana de imponerse sobre el orden natural y rebelarse contra el Dios que hasta entonces lo había regido. A este pensamiento dará formulación Rousseau en su Contrato social, cuando establece que la naturaleza del hombre, de por sí buena, se halla corrompida por el orden existente, que debe ser demolido, para que la Voluntad General pueda expresarse con plena libertad; y, al hacerlo, tal Voluntad habrá de ser necesariamente benéfica e infalible, autónoma, soberana y absoluta, no sujeta a ninguna norma extrínseca a sí misma. Inevitablemente, toda persona o institución que impida o dificulte el triunfo de esta Voluntad General engreída y omnímoda (deificada) se convierte, ipso facto, en enemigo de la democracia que debe ser anulado del modo más igualitario posible (con guillotina o mediante técnicas más refinadas de muerte civil). Y es que, como dijo con irreprochable lógica democrática Robespierre citado por Pablo Iglesias, «castigar a los opresores es clemencia; perdonarlos es barbarie». Publicado en Finanzas.