Por Pedro Conde Soladana para elmunicipio.es
Tener todos los instrumentos y no usar ninguno, es para suponer que el dueño o poseedor de los mismos no tiene necesidad porque le rodea la normalidad y el equilibrio de y en las cosas. Sin embargo, que la realidad sea otra, como el desequilibrio, rozando el caos, de cuanto le circunda; que imperen el desorden y la confusión en el territorio sobre el que tiene el dominio absoluto, es como para pensar que el tal dueño o poseedor de los instrumentos es un mentecato, un irresponsable o un imbécil; y si la situación se produjera, como es la realidad, en el campo de la política bien podría añadirse a la ristra de epítetos anteriores los de villano y traidor.
Es la vida, la supervivencia, de una nación la que está en juego. Teóricamente todos esos instrumentos del Estado de Derecho sobre el que se asienta aquélla son los propios de una nación moderna encastrada en el mosaico de las naciones más avanzadas del planeta, de larga historia y tradición. Es más, España, que es la nación y Estado a que nos referimos, puede alegar títulos de universalidad de tal calado y extensión que sólo cuatro o cinco naciones actuales puede disputarle tal honor y prestigio.
¿Cómo, pues, nuestra nación y patria, España, en otrora tan gloriosa y aguerrida, ha podido llegar a este extremo de postración y decadencia? Desde luego, el actor y protagonista, para bien y para mal, es siempre el hombre. No es una entelequia, ni el sino ni el destino, quienes ejecutan las acciones o llevan a cabo los actos materiales que engrandecen, empequeñecen o destruyen el ser e identidad de esa nación.
Sin remontarnos más allá de los cuarenta años de esta democracia, vamos a analizar somera pero suficientemente, la conducta, las decisiones, las soluciones…, de los individuos que han estado al frente de la nación como resultado de las urnas. ¡Ay, las urnas, cuántas estupideces y errores se cometen en vuestro nombre! ¡Ay, la santificación de las urnas, cuántos sacrilegios políticos se comenten en vuestra invocación! Bien podría aplicarse a muchos de los votos que recogen lo que el filósofo Gustavo Bueno viene a decir del pensamiento: “una opinión, si no va acompañada de su fundamentación, no vale nada”. ¿Qué otra fundamentación debería tener un voto si no es la cultura y el saber de quien lo utiliza y no que sea fruto de la propaganda partidaria derramada sobre cerebros yermos? Si nos atenemos a este período de la democracia fue en ésta, después de una dictadura de otros cuarenta años, donde un pueblo entero puso la ilusión de un tiempo nuevo basado en una nueva Constitución; con un régimen reinstaurado, la monarquía, y la conformación de un Estado que, también teóricamente más modernizado, pretendía acercar su administración a cada ciudadano y hasta el lugar más remoto de la geografía nacional. Sin embargo, compadreando, se puso un cierto énfasis en particularidades territoriales que nunca habían dejado de existir, producto de nuestra historia común y singular, lo que dio lugar al nacimiento del llamado Estado de las Autonomías.
En ese análisis, hay que empezar por éste y decir ya y en juicio sumarísimo que ha resultado un fiasco. Una especie de gigantomaquia política que ha acabado por convertir al Estado de Derecho en una lucha de diecisiete enanos con aspiraciones a gigantes; con el riesgo derivado de la destrucción del todo por las partes que lo componen; por otro lado, sin que tales partes hayan logrado superar la magnitud de una grillera de leguleyos, aprovechados politiquillos insolventes, excepciones al margen, que están llevando España a su ruina económica y a la desidentificación de sí misma. La vigente Constitución de 1978, sobre la que se asienta el tal Estado de las Autonomías, lleva dentro de sí el germen de una enfermedad política degenerativa para la vieja nación. Una palabra define esa afección o dolencia: nacionalidades; que encierra una enorme contradicción y que refleja a su vez el insostenible choque y desbarajuste de algunos de los artículos más básicos de aquélla. Dice el Art. 2º del Título Preliminar: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. ¡Nación y nacionalidad! He aquí dos palabras en las que la derivación la una de la otra es de tal lógica gramatical y sentido que sólo el pasteleo político puede hacer distinciones, pero rompiendo la unicidad de ambos vocablos, ensartados como los lazos biológicos de una madre y una hija. Nación, dice el diccionario, es: “Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno”. O, “Territorio de un país”. Nacionalidad: “Condición peculiar de los pueblos e individuos de una nación”. O, “Estado jurídico de la persona nacida o naturalizada en una nación”.
La contemporización de aquellos llamados “padres de la Constitución” cediendo esencias y principios irrenunciables de una nación única, formada a través de siglos y milenios, es la claudicación más ruin en que hayan podido caer políticos que decían defenderla ante los intereses bastardos, sin ninguna base histórica, muy al contrario, de unas burguesías que un siglo antes habían levantado banderas de independentismo sin otro objetivo que el de aumentar, sumar intereses y privilegios excluyentes para los territorios en que habitaban. Por cierto, y eso pone al descubierto toda la consistencia de sus proyectos, basado en textos racistas, xenófobos y descerebrados, compuestos por individuos lunáticos; tomados como excelsos padres fundadores de esas quimeras nacionalistas, cuando deberían avergonzarse de tales aberrantes y despreciables personajes.
Los diversos gobiernos que se han sucedido en la democracia, unos en más otros en menos, han ido cediendo de manera suicida funciones que sólo pueden pertenecer, y en exclusiva, al Estado central que representa a la única nación: España. En algunas de esas funciones y competencias están contenidas como en un cofre sagrado las características que la definen. Sólo a título de ejemplo, entre otros, ¿cómo se puede ceder la educación, que es como la túnica inconsútil de la nación, para que la troceen en diecisiete partes, alguna de las cuales no es que ignoren el acervo común en cultura, historia y tradiciones, sino que lo niegan y prostituyen y sustituyen por falsos mitos?
Leer más del autor: – ¿La izquierda más antinacional?
Pues esto se ha venido a consentir en España. Todos los gobiernos, de todos los colores, han puesto por delante sus intereses particulares y partidistas sobre los de la nación española y en la formación de ellos, después de cada elección, cuando no había mayoría absoluta, los políticos del Estado central han cedido ante los verdugos separatistas parcelas de competencias y funciones que forman parte de ser innegociable de aquélla con tal de lograr el poder. Pero lo que es más grave, y esto entra dentro de tenebrosos enigmas, es que un partido con la mayoría absoluta más aplastante de la democracia, el Partido Popular, no haya cambiado, a pesar de las promesas electorales, las leyes aberrantes, como la “ley de memoria histórica”, no terminara con las fechorías políticas de un mentecato resentido, no pidiera responsabilidades a ese nefasto Presidente del Gobierno anterior, el zapatiestas Rodríguez Zapatero, negador de la nación, que firmó un Estatuto de separatistas y para separatistas. O no le preguntara por aquel terrible 11-M por el que salió, sin esperarlo, elegido como tal Presidente. Y así ecéteras y ecéteras, que como tenebrosos interrogantes se nos plantean. O ¿es que todos, unos en el poder antes, otros ahora, unos por acción y otros por omisión, saben demasiado de lo que se está tramando de tiempo atrás contra nuestra Patria? Unos, traidores y felones, otros cobardes y pusilánimes, mientras España se nos va de las manos.
Vivimos en un pseudoestado de Derecho cuyos cimientos puso aquel graciosillo vicepresidente del gobierno socialista, aquella osada eminencia constitucionalista, Alfonso Guerra, que decretó, ante el pasmo de las naciones civilizadas, que Montesquieu había muerto. Corría el año de 1985. Y llamaron “pacto por la justicia” a someter a uno de los tres poderes independientes, en lo que debe ser un Estado de Derecho, el poder judicial, al arbitrio de los otros dos. El Consejo del Poder Judicial sería nombrado a dedo y en número proporcional al poder de los partidos. Estaba todo planificado y previsto. Nombrarían con ese “democrático” sistema a los jueces ideológicamente afines que un día habrían de juzgarlos por sus desmanes y latrocinios. Sobre ese lodazal y ciénaga está construido el sedicente Estado de Desecho en que estamos viviendo. Todos, izquierdas y derechas, se avinieron a estos apaños y componendas que han llegado hasta hoy sin corrección ni enmienda. ¿Qué nación puede sustentar su ser sobre una gusanera?
Hoy día de la Hispanidad, palabra con ecos de inmensidad como para llenar los cuatro puntos cardinales, nos sigue doliendo, como en una tragedia familiar, España, nuestra madre Patria.
Pedro Conde Soladana
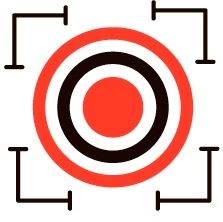





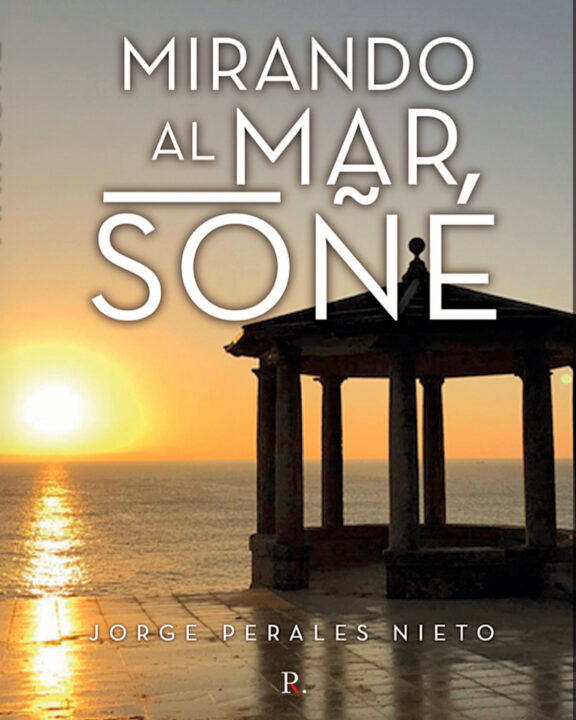


















Espléndido y contundente, Pedro. ¡Hay tantos mitos que derribar! Pero los embaucadores y sus medios de comunicación son tan poderosos, que solo la confianza en el milagro, y en que el buen Sancho entienda que su señor hacía bien en acometer a los molinos de viento, es nuestra esperanza. ¡Arriba España!
Exactamente, querido José Ignacio Moreno Gómez, el día que «el buen Sancho entienda que su señor hacía bien en acometer a los molinos de viento», a gigantones y fantasmones, volverá a reír la primavera en España. Nuestra esperanza. Un abrazo, con otro ¡Arriba España!