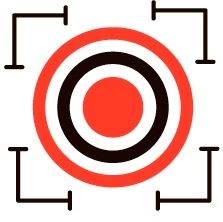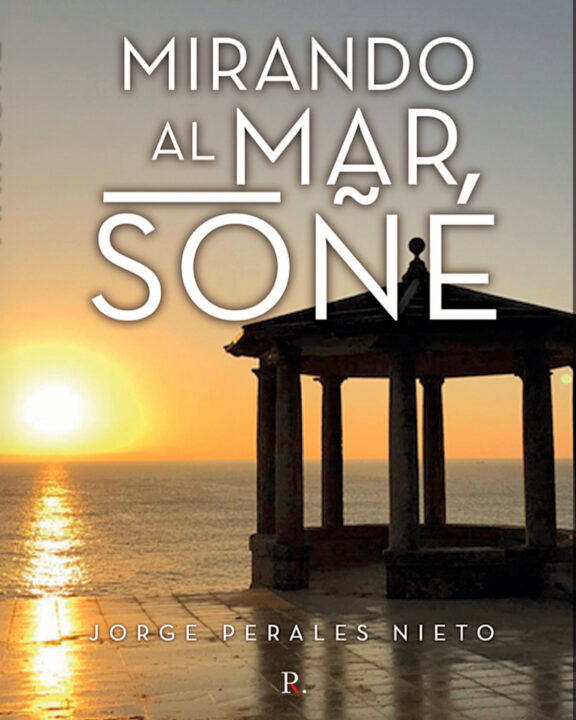Por Juan Manuel de Prada
Sin duda, uno de los pensadores que más han influido en nuestra época es Nietzsche; y uno de los conceptos más socorridos y exitosos de su filosofía es el de übermensch, hombre superior o (como generalmente se traduce) ‘superhombre’, que su creador describe así: «El superhombre ha alcanzado un nivel de existencia en el que la piedad, el sufrimiento, la tolerancia con los débiles, la supremacía del alma sobre el cuerpo, la creencia en el más allá ya no le afectan». Se trata, sin duda, de un concepto engolosinador y fascinante: el hombre convertido en una suerte de diosecillo presuntuoso, sin ataduras ni servidumbres, capaz de establecer sus propias normas de conducta y su propio sistema de valores, determinando que lo bueno es aquello que procede de su voluntad de poder.
La idolatría que Nietzsche profesaba a la voluntad de poder resulta mucho más comprensible si estudiamos su biografía. Resulta, en verdad, pasmoso descubrir que Nietzsche fue toda su vida un pelagatos, por más que gallease en sus cartas o en sus relaciones amorosas (casi siempre traumáticas e insatisfactorias, por cierto). Presumía de ser descendiente de un príncipe polaco; pero la dura realidad es que toda su vida fue un menesteroso profesor de griego, mezquinamente pagado por el gobierno alemán, al que detestaba. ¿Cabe forma de humillación más aplastante que creerte un superhombre, dotado de una omnímoda voluntad de poder, y tener sin embargo que depender para la subsistencia de un sueldo exiguo que te procuran las personas a las que más desprecias? No debe extrañarnos que este fortísimo contraste entre la realidad y el deseo acabase haciendo añicos la cordura de Nietzsche y convirtiéndolo en una piltrafa; pues debe resultar, en efecto, muy duro mantener el equilibrio cuando la realidad se empeña en refutar sistemáticamente tus postulados. Esta es la razón última por la que todas las ideologías son dementes: porque tratan de negar la realidad, haciendo de sus abstracciones petulantes y eufóricas una realidad alternativa… que nunca se cumple.
Para imponer la noción de ‘superhombre’, Nietzsche necesitaba matar a Dios; y proclamó su muerte con jubiloso frenesí, consciente de que solo así el hombre podría convertirse en ese ser superior que crea su propia moral y se convierte en monarca absoluto de sus pasiones, entregándose a la principal de ellas, que es la pasión de dominio. Este concepto de ‘superhombre’ hizo, de inmediato, fortuna; y todas las ideologías se afanaron en convencer a sus adeptos, por muy birriosos y débiles mentales que fueran (pero sobre todo si lo eran), de que una vez fallecido ese arcaico armatoste llamado Dios podrían ocupar su sitio… salvo que a ese ‘superhombre’, encumbrado por la soberbia individualista, empezaron enseguida a darle jarabe de palo; quiero decir que empezaron a pagarle miserablemente a cambio de un trabajo extenuador (¡como hacían los cabrones del gobierno alemán con Nietzsche!), empezaron a coserlo a impuestos, empezaron a suministrarle entretenimientos plebeyos para que se idiotizase… y hasta lo convencieron de que no engendrase hijos, haciéndole creer que era en ejercicio de su voluntad de poder (¡derecho a decidir del superhombre!), cuando en realidad era para poder coserlo a impuestos más impunemente y pagarle más miserablemente por su trabajo, pues no teniendo prole estos atropellos le dolerían menos.
Pero a este gurruño infrahumano engañado con la milonga nietzscheana había que ofrecerle algo que, a la vez que lo mantuviese entretenido, le sirviese como sucedáneo de aquel ‘superhombre’ que cínicamente le habían prometido ser y que nunca llegaría a ser, consolándolo en su laceria (quiero decir, en su vida de mierda). Así se explica el auge contemporáneo de los ‘superhombres’ de los tebeos, que han suplantado tanto lingüísticamente como en el imaginario colectivo al superhombre nietzscheano, haciendo milagros de chichinabo y lanzando chispas por doquier, a modo de sucedáneos grotescos y saltimbanquis de Dios. Resulta, en verdad, hilarante que aquellos pretendidos superhombres nietzscheanos que mataron a Dios, haciéndose los chulitos, hayan acabado consolándose de su infrahumanidad aplastada viendo volar pánfilamente en una pantalla a unos tíos en leotardos. En eso ha terminado el nihilismo existencial de la modernidad: en infantilismo de quiosco, en pachanga pop repartida a modo de alfalfa entre las multitudes idiotizadas, para que se olviden de su condición infrahumana, mientras les saquean todos sus bienes materiales y espirituales.
Artículo de opinión de Juan Manuel de Prada en Finanzas.